El porvenir y la nada

El porvenir y la nada según el espiritismo
Vivimos, pensamos, actuamos: esto es positivo.
Morimos: esto no es menos cierto.
Pero cuando dejamos la Tierra, ¿adónde vamos? ¿En qué nos convertimos? ¿Estaremos mejor o peor? ¿Existiremos o no?
Ser o no ser, tal es la alternativa.
Ser para siempre o no ser nunca más; el todo o la nada.
Viviremos eternamente o se acabará todo para siempre. Vale la pena que reflexionemos acerca de esto.
Todos los hombres experimentan la necesidad de vivir, de gozar, de amar, de ser felices. Decidle, al que sabe que va a morir, que seguirá viviendo, que su hora ha sido pospuesta; decidle sobre todo que será más feliz de lo que nunca ha sido, y su corazón palpitará de alegría.
Pero ¿de qué servirían esas aspiraciones de felicidad si un leve soplo pudiera hacer que se desvanezcan?
¿Habrá algo más desesperante que esa idea de la aniquilación absoluta?
Los afectos preciados, la inteligencia, el progreso, el saber laboriosamente conquistado, ¡todo quedaría destrozado, todo estaría perdido!
¿Qué necesidad habría de esforzarnos para ser mejores, para reprimir nuestras pasiones, para ilustrar nuestro espíritu, si de todo eso no se recogiera fruto alguno y, sobre todo, si pensáramos que mañana,
tal vez, ya no nos servirá en absoluto?
Si fuese así, el destino del hombre sería cien veces peor que el de los irracionales, porque estos viven exclusivamente en el presente, con vistas a la satisfacción de sus apetitos materiales, sin aspiraciones para el porvenir.
Una secreta intuición nos dice que eso no es posible.
Debido a la creencia en la nada, el hombre concentra forzosamente todos sus pensamientos en la vida presente.
En efecto, sería ilógico que se preocupara por un porvenir del cual no espera nada. Esa preocupación exclusiva por el presente lo conduce naturalmente a pensar en sí mismo por encima de todo.
Es, pues, el más poderoso incentivo del egoísmo, y el incrédulo es consecuente consigo mismo cuando llega a la siguiente conclusión: gocemos mientras estamos aquí, gocemos lo más posible, pues con la muerte todo se acaba; gocemos deprisa, porque no sabemos por cuánto tiempo estaremos vivos.
Sucede lo mismo con esta otra conclusión, mucho más grave aún para la sociedad: gocemos a pesar de todo; cada cual para sí mismo; la felicidad, en este mundo, le pertenece al más astuto.
Si el respeto humano sirve de contención a algunas personas, ¿qué freno habrá para los que no le temen a nada?
Estos últimos creen que las leyes humanas sólo alcanzan a los tontos, razón por la cual utilizan todo su talento a fin de encontrar el mejor medio para eludirlas.
Si existe una doctrina nociva y antisocial, esa es sin duda el nadaísmo, porque destruye los auténticos lazos de solidaridad y fraternidad, sobre los que están fundadas las relaciones sociales.
Supongamos que, por alguna circunstancia, un pueblo entero adquiere la certeza de que en ocho días, en un mes o tal vez en un año será destruido; que no sobrevivirá ni un solo individuo, y que no quedará rastro alguno de su existencia después de la muerte.
¿Qué hará ese pueblo durante ese lapso? ¿Trabajará para mejorarse, para instruirse? ¿Se preocupará por vivir? ¿Respetará los derechos, los bienes, la vida de sus semejantes? ¿Se someterá a las leyes o a alguna autoridad, aunque sea la más legítima: la autoridad paterna? ¿Existirá para él algún deber?
Por cierto que no.
¡Pues bien!
Lo que no se da en conjunto, la doctrina de la nada lo realiza a diario individualmente.
Si las consecuencias no son tan desastrosas como podrían serlo se debe, en primer término, a que en la mayoría de los incrédulos hay más fanfarronería que verdadera incredulidad, más duda que convicción, y a que le tienen más temor a la nada del que pretenden aparentar, ya que el calificativo de espíritus fuertes halaga a su amor propio.
En segundo lugar, porque los incrédulos absolutos son una ínfima minoría; se someten, a pesar suyo, al ascendiente de la opinión contraria, y los mantiene una fuerza material.
Pero si la incredulidad absoluta llegara algún día a ser mayoritaria, la sociedad caería en la disolución. A eso
conduce la propagación de la doctrina de la nada.
Sean cuales fueren sus consecuencias, si el nadaísmo fuese una verdad habría que aceptarlo, pues ni los sistemas contrarios ni la idea de los males que derivan de él podrían impedir que exista.
Ahora bien, no hay cómo negar que el escepticismo, la duda y la indiferencia ganan terreno día a día, a pesar de los esfuerzos de la religión.
Esto es así.
Si la religión no tiene poder contra la incredulidad, es porque le falta algo para combatirla, y en caso de que se condene a la inacción, en poco tiempo será inevitablemente superada.
Lo que le falta en este siglo de positivismo, en el que se procura comprender antes de creer, es la sanción de sus doctrinas mediante hechos positivos, así como la concordancia de ciertas doctrinas con los datos positivos de
la ciencia.
Si la religión dice blanco y los hechos dicen negro, es necesario optar entre la evidencia y la fe ciega.
En estas circunstancias el espiritismo viene a poner un dique a la invasión de la incredulidad, no sólo mediante el razonamiento y la perspectiva de los peligros que esa incredulidad acarrea, sino por los hechos materiales, que permiten ver y tocar el alma y la vida futura.
No cabe duda de que cada uno es libre de elegir su creencia.
Podemos creer en algo o no creer en nada, pero quienes procuran hacer que prevalezca en el ánimo de las masas, en particular de los jóvenes, la negación del porvenir, apoyándose en la autoridad de su saber y en el ascendiente de su posición, siembran en la sociedad los gérmenes de la perturbación y la disolución, e incurren en una
grave responsabilidad.
Allan Kardec
Bibliografía
El Cielo y el Infierno o La justicia divina según el Espiritismo – Primera Parte – Capítulo I

Qr-El-Cielo-y-el-Infierno




















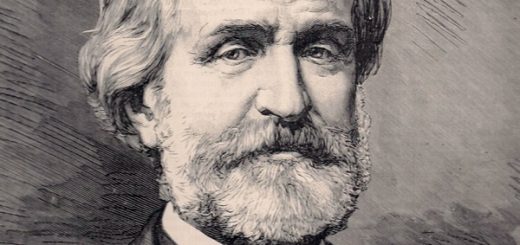
Comentarios recientes