¡Espérame! – Amalia Domingo Soler


En busca de luz para mis cansados ojos, fui un verano a Deva, a tomar los baños de su agitado mar, y entre los bañistas conocí a un matrimonio, y simpatizamos desde los primeros momentos que nos vimos.
Ella era una mujer de cuarenta y cinco años, de distinguidos modales, y él un joven de veinticinco años, de arrogante figura y porte aristocrático.
Siempre iban juntos, y se les oía reír y charlar alegremente.
Una tarde, varios bañistas decidieron ir a pasear. Invitado Rafael, éste miró a Anita, como pidiéndole permiso.
—Sí, sí, ve —dijo ella—, mientras tanto daré un paseo con Amalia.
Cuando estuvimos solas paseando, dije a mi compañera, que era simpatiquísima:
—¡Cuán feliz se conoce que es usted con su esposo!
—¡Ah, sí! —contestó Anita—. Nos queremos tanto… No puede usted figurarse el cariño nuestro lo verdadero que es: tiene su historia, una historia muy original.
—¿Sí?
—Sí, Amalia, sí; historia que yo misma no me explico bien; cuando volvamos a Madrid quiero estudiar el espiritismo para comprender sus misterios.
Los cinco libros de la Codificación Espírita
—¿El espiritismo? ¿Y qué es eso?
(Entonces yo no conocía la escuela filosófica, en la cual, más tarde, encontré la vida).
—El espiritismo, según me han dicho, explica el modo cómo las almas vuelven a la tierra repetidas veces.
—¿Las almas?
—Sí: nuestro espíritu: así me lo ha dicho un espiritista. Dice que venimos a la tierra cuantas veces nos es necesario, para progresar y perfeccionarnos. ¡Oh! ¡Debe ser un estudio muy interesante!
—¿Y eso podrá ser cierto?
—Sí, Amalia; lo que es por mí, casi puedo jurar que los espíritus vuelven a la tierra. Mi matrimonio, mi felicidad, la debo a la vuelta de Rafael.
—¿A la vuelta de su marido?
—Sí, a su vuelta. Sentémonos y ya le contaré la historia de mi casamiento.
—Buena idea. Precisamente me preocupaban ustedes, por encontrar un no sé qué en sus costumbres viéndolos tan dichosos en un mundo de desesperados.
—Tiene usted razón, Amalia. Lo que es aquí, al que no piensa matarse, le falta poco. Yo creo que en este planeta, ser feliz es un egoísmo. No se puede ser dichoso viendo a tantos desgraciados. ¡Por eso no soy completamente feliz!
—¡Dichosa usted!
—¡Oh, muy dichosa! Mis días pasan serenos y tranquilos, si bien antes también he tenido mis sufrimientos.
—¿También?
—Ya lo creo; ¿quería usted que me eximiera de la ley natural?
No; lo que hay es que yo he tenido la ventaja de padecer cuando menos se fija uno en ello, en la infancia.
Al nacer, perdí a mi madre. Mi padre contrajo segundas nupcias antes de cumplir yo dos años; y como mi madrastra era mujer vulgar, sin sentimiento, sin corazón,me trató, como era lógico, con desvío, golpeándome cuando le parecía. Así viví hasta la edad de siete años.
Mi padre vivía en una magnífica quinta de un opulento banquero, cuyos intereses administraba.
Un verano, llegó a la quinta la esposa del banquero, con su hijo Rafael, niño que contaría doce años, el cual venía muy enfermo, y para distraerle, la señora suplicó a mi padre que me dejase vivir con ellos.
Mi padre accedió.
Yo saltaba de alegría cuando me vi separada de mi madrastra y me encontré en brazos de doña Magdalena, la madre de Rafael, que me besó repetidas veces, al mismo tiempo que decía a mi padre:
—¡Dichoso usted que tiene una niña!
Para abreviar, le diré que al principio pasaba todo el día al lado de Rafael, y doña Magdalena se encariñó tanto conmigo, que me hacía tener en su compañía por las noches.
Desde entonces no he salido de su casa hasta este verano, que hemos tenido que venir aquí por Rafael.
El enfermito y yo nos habíamos hecho grandes amigos, y su madre estaba loca de alegría al ver que su hijo se ponía mejor.
Pero al verano siguiente recayó el pobrecito, y ya no pudo dejar el lecho. Su madre, su padre y yo no le dejábamos ni un momento.
Él era un niño muy formal, y yo, no teniendo mas que nueve años, parecía una mujercita: de suerte que hablábamos como dos personas entradas en años.
Una tarde, pocos días antes de morir, le dijo Rafael a su madre:
—Mira, mamá, si yo hubiera vivido, ya lo sabes, me hubiera casado con Anita;
pero ahora me voy, y te ruego que no la desampares nunca, porque no quiero
que padezca privaciones ni molestias de ningún género. Y tú —me dijo a mí—, espérame, que ya volveré a buscarte.
Sus padres lloraban, y yo también, porque Rafael lo era todo para ellos y para mí.
Los diez días que vivió después de lo dicho, me repetía con frecuencia:
—Mira que no te cases, que me esperes, que yo vendré por ti; júrame que no
te casarás.Yo se lo juré cuantas veces quiso. El pobre murió por fin, repitiéndome:
—¡Espérame!… ¡Espérame!…
Yo entonces no daba valor a aquellas palabras, mayormente oyendo a su madre, que decía:
—¡Pobrecito! ¡Ha muerto delirando!
Doña Magdalena y su esposo quedaron inconsolables, porque era el único hijo que tenían, y se les había ido al otro mundo: yo fui la que les di alguna conformidad a aquellos dos seres desconsolados.
En memoria de su hijo, me acariciaban, me complacían en todo, y yo con mi cariño les hacía la vida más llevadera.
Al fin, como en la tierra todo se olvida, aquella familia volvió a entrar en la vida normal, y yo vivía feliz, muy feliz, porque mis protectores me adoraban.
Cuando cumplí quince años, principié a tener galanteadores. Doña Magadalena me decía siempre, que quería casarme a su gusto, con uno que fuera tan bueno como hubiera sido su hijo; pero yo, de vez en cuando, soñaba con Rafael, y oía claramente que este me decía:
«¡Espérame, espérame!»
A la mañana siguiente contaba mi sueño a doña Magadalena, y le añadía:
—No, no, yo no quiero casarme. ¿Y si Rafael vuelve?
—¡Criatura! ¡No seas loca! ¿Qué ha de volver? —decía ella—. ¡Ojalá! ¡Hijo de mi alma! Desde que te vi, te desee para él; pero como él se fue, yo no he de ser egoísta, y es justo que te cases y hagas a un hombre feliz; pero quisiera que esto fuese sin separarte de mí.
Lo mismo despierta que soñando, siempre me parecía oír la voz de Rafael, recordándome mi promesa de esperarle.
En aquel tiempo llegó de Cuba un hermano de mi protectora, casado, y su esposa venía muy enferma y en estado interesante. Se hospedaron en casa, y antes de tiempo, según opinaron los médicos, la joven dio a luz a un niño, muriendo la madre dos horas después.
No sé por qué, cuando vi a aquel niño tan pequeñito, lo estreché entre mis brazos, lo cubrí de besos e hice locuras con él. Doña Magdalena lloraba y decía:
—¡Ay! ¡Cómo me recuerda este niño a mi Rafael! Así nació: tan chiquitito, que
parecía un juguete…—Se criará en casa —replicaba yo.
—Así nos parecerá que ha vuelto Rafael; que le pongan el mismo nombre.
Y como aquella familia no hacía más que lo que yo deseaba, pusiéronle al niño el nombre que yo había elegido. Vino una buena nodriza y yo me convertí en niñera.
El niño fue la alegría de la casa.
Doña Magdalena no cabía en sí de gozo con el pequeñuelo; su esposo igualmente; su padre no digo nada; pero la preferida de Rafael era yo.
Cuando comenzó a hablar, mi nombre fue el primero que pronunció.
En fin, los años pasaron, y Rafael y yo nos seguimos amando con loco frenesí.
Tuve varias proposiciones para casarme ventajosamente; pero todo mi cariño era para Rafael. El día que cumplió veinte años, pidió Rafael mi mano con toda seriedad.
En vano le hice presente la diferencia de edades, pues yo contaba diez y ocho años más que él. No hubo objeción alguna que no fuera desechada…
Como ambos nos queríamos y la familia ansiaba nuestra felicidad, nos casamos, y hace seis años que vivimos todos como un paraíso.
—¿Y ha tenido usted hijos?
—Una niña preciosa, que se quedó con doña Magdalena, es decir, su abuela, pues ha sido como la madre de Rafael.
—¿Y por qué cree usted que Rafael ha vuelto a la tierra?
—Ahora le contaré.
Mi marido, de niño, era sonámbulo, y bastantes sustos que me hizo pasar. A lo mejor se levantaba de la cama, se venía a mi cuarto, y principaba a gritar:
—¡Anita!… ¡Anita!… ¡Ya estoy aquí!…
Yo me despertaba y veía a Rafael con los ojos cerrados, pálido como un muerto.
—Muchacho —le gritaba yo—, ¿a qué vienes aquí?
Y entonces despertaba y se echaba a llorar, porque era muy llorón, y ponía en revolución toda la casa.
Poco a poco fue perdiendo aquella inquietante costumbre.
A los quince años volvió a las andadas del sonambulismo, para hacer y decir lo mismo.
Por fin, nos casamos. Al principio todo iba bien, cuando una noche, mientras yo dormía tranquilamente, sentí que me tocaban en el hombro.
Me volví y vi a Rafael con los ojos cerrados, medio incorporado y extremadamente pálido.
Comprendí que estaba sonambulizado, y le dije:
—¡Rafael! ¡Rafael! ¡Despierta!
Pero él, sin hacerme caso, comenzó a decir lo de siempre:
—¡Anita! ¡Anita! Ya estoy aquí.
Sin saber por qué, me acordé en aquel momento del pequeño Rafael cuando me suplicaba que le esperase prometiendo volver, y maquinalmente le dije en voz muy baja:
—¿Eres tú, Rafael?
—Sí, he vuelto por ti, para hacerte dichosa con mi amor.
¡Mi amor!… que es más profundo que los mares y más inmenso que los cielos. ¡Te quiero tanto! ¡Tanto!… ¡Si tú lo supieras!… ¡hace ya muchos siglos que te quiero!… pero hasta ahora no he sido digno de vivir junto a ti… ¿Ves como he vuelto?… ¿Ves como has hecho bien en esperarme? ¡Cuánto te quiero, Anita!, ¡cuánto te quiero!… ¡Eres tan buena!…
Yo estaba embelesada; no sabía lo que me pasaba. Rafael enmudeció, se sonrió dulcemente, y abriendo los ojos me preguntó:
—¿Qué tienes? ¿Estás enferma?
—No —le contesté—. ¿Y tú, cómo te encuentras?
—Parece que tengo dolorida la cabeza.
Yo entonces le conté lo ocurrido, y decidimos no decir nada a la familia, para no exponernos a que nos juzgaran locos.
El hecho se ha repetido de tarde en tarde, con iguales palabras cariñosas: ¿Ves como he vuelto?
Y así estamos. Yo, para mí, creo que es el mismo espíritu, porque de niño tenía los mismos juegos que el otro, las mismas exigencias, tanto, que todos los de casa decían:
—¡Señor, parece que ha venido Rafael en cuerpo y alma!
Volvió Rafael de su excursión de pesca, y delante de todos abrazó a Anita, como un niño a su madre.

Cuando dejaron Deva, me dieron su dirección de Madrid, y allí nos volvimos a
ver.
En Madrid se dedicaron los esposos a la lectura de las obras de Allan Kardec, y ellos fueron los que despertaron en mí deseos de conocer tan hermosas doctrinas.

Bienaventurado el espíritu que dice:
«¡Espérame!»,
si el eco lejano de una voz querida le contesta:
«¡Te esperaré!».
 Amalia Domingo Soler
Amalia Domingo Soler






















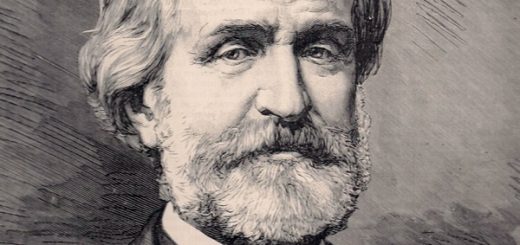
Comentarios recientes