Justicia

Una reflexión sobre la justicia del Universo.
Por medio de la idea de justicia universal trataremos de aplicar esa idea a la muerte y de entender la realidad del alma y su futuro.
La gran mayoría de personas damos valor a la justicia y nos lamentamos de vivir en un planeta en el que se cometen, todavía, un sinfín de actos injustos que violan los derechos, la libertad y la dignidad de muchas personas, que son atropelladas por otras con más poder, sea el poder del dinero, poder de orden social, o el de un arma, es decir, el poder de la violencia y el miedo que nos infunde.
Todo tipo de injusticias se cometen, a diario, por todas partes. En cualquier lugar hay alguien dispuesto a aprovecharse, en su propio beneficio, de otra persona o grupo de personas.
Muchos dirán: es lo que hay, tenemos que vivir con ello y resignarnos. Otros, sin embargo, ven en los abusos un motivo para reflexionar y actuar.
Entienden que el mundo no es justo, a causa del egoísmo y de la ignorancia, o, en otras palabras, de la falta de sensibilidad hacia otros y de conocimiento, pues muchos actos injustos se cometen amparados por creencias y culturas.
Tomar un poco de consciencia de los desequilibrios en las sociedades y culturas de nuestro planeta es suficiente para fortalecer en nosotros el deseo o la esperanza de que, algún día, las personas seamos más justas las unas con las otras y que deje de haber abusos de poder y fuerza. Para ello debemos, sin remedio, progresar en conocimiento y sentido del bien y del mal.
Sin duda hay un fuerte movimiento en este sentido, en gran parte gracias a las comunicaciones globales que facilitan la sensibilización.
Las leyes del hombre son confusas para muchos, para otros son simple y llanamente injustas. Todo depende de nuestra propia experiencia con la justicia cómo sea nuestra opinión del tema. Siendo benignos se puede decir que no son perfectas, y que estamos aprendiendo.
Cuando observamos las imperfecciones de nuestros sistemas de justicia, donde un buen abogado vale, a menudo, más que la verdad, algunas personas suelen perder la confianza en la humanidad, y la vida en la Tierra se les presenta como un escenario en el que sólo pueden sobrevivir si son astutos y egoístas, o si tienen poder y dinero para dominar a otros.
Pero, como ya se ha dicho, muchos entendemos que estamos en el camino hacia una mayor perfección en nuestras relaciones, perfección que nace de nuestro interior, de un ideal o de un sentimiento sobre lo que es justo. Es algo que tenemos todos en nuestra conciencia.
Entendemos que, si la idea de justicia existe, la realidad, imperfecta, está en camino de alcanzar esa idea, por el simple hecho de que nos podemos figurar su realidad.
Si no sabemos, al menos intuimos lo que es la justicia. Tiene que ver con la idea del bien y del mal y con dar a cada uno lo que le corresponde de una forma que no perjudique a otros.
Esto es muy importante: la justicia existe, porque la entendemos y porque se basa en un principio moral fácil de resumir: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti.
Pero, ¿de dónde sale la idea de justicia? ¿quién o qué nos la inspira? Y, por otro lado ¿es algo que podemos ignorar o desechar de nuestras vidas, sin más, o sentimos la necesidad de atender a este principio? ¿La justicia es inevitable?
La respuesta es sí. Cualquiera que trate de vivir sin justicia, vivirá una vida de conflictos sin fin, oprimiendo a otros o siendo oprimido. La justicia no es una alternativa, es la única vía para que progresemos.
Justicia universal
Elevando nuestra mirada, en busca de inspiración y respuestas, del plano de nuestras sociedades al del Universo, ¿podemos encontrar justicia en él? ¿Podemos percibir la justicia como algo universal? ¿Es la justicia obra del ser humano, o es anterior a nosotros?
Vamos a reducir esta cuestión a una pregunta básica, que muchos se formulan, cuando presencian o sufren graves injusticias o castigos que lo parecen, como enfermedades, pobreza y violencia. Y esta pregunta es: ¿es justa la vida?
Vamos a dejar clara una cosa: ser injustos no es una opción, porque nos convierte en malas personas y perjudica a los demás, causando sufrimiento y una espiral de reacciones adversas. De modo que no nos queda otra, como sociedad o en nuestro círculo familiar, que tratar de ser lo más justos posible, aprendiendo de nuestros errores, fruto de nuestro egoísmo.
Por tanto, es razonable pensar que el universo es un lugar donde reina la justicia, porque lo contrario sería que las leyes se han hecho a propósito para causar dolor y sufrimiento en el mundo. O que Dios es un ser malvado que disfruta viendo cómo crece el caos.
Porque, quién lo duda, la justicia es orden. Pero no es tan sencillo quedarse convencido, ¿no?
No nos basta con una simple deducción; necesitamos profundizar más en la comprensión de la justicia como fundamento para nuestra convivencia, siendo ésta un reflejo del orden en el cosmos.
Si la vida es justa, ¿cómo podemos dejar de tener dudas sobre ello?
A todos nos han ocurrido hechos que nos han supuesto algún revés, sentimental, económico, de salud.
Sabemos, por experiencia, que hay acontecimientos que, simplemente, no están bajo nuestro control. Y, cada vez que algo así impacta en nuestras vidas, nos hacemos la misma pregunta: ¿ha sido justo; me lo he merecido; por qué yo?
Ante la necesidad de hallar una explicación calmante a un revés en mi vida, mi propio sistema de creencias va a determinar, en gran medida, la respuesta a esas preguntas, fruto de una comprensible angustia. Porque, en base a lo que creo, si creo en Dios o en la Nada, o en el capitalismo u otro sistema socio-económico, mi respuesta va a ser diferente.
Busco en mi interior y espero que la información de mi sistema de creencias me ofrezca una buena respuesta a mi frustración y terror. Y no me doy cuenta de que en realidad no tengo una respuesta propia, sino respuestas que he copiado y que voy a reproducir, en un intento de sentirme en paz, lograr la aceptación, y saber qué hacer ahora.
Y una de las cosas que tengo la oportunidad de hacer es preguntarme si mi sistema de creencias ha resistido la prueba que la vida me acaba de presentar. Uno de los parámetros importantes es que las respuestas consigan justificar los hechos y mi dolor.
Porque, si hay justicia, hay alivio. Apariencias y presunciones aparte, ¿qué sistema de creencias puede ofrecer una respuesta tan luminosa, que me permita sentirme restaurado por completo y re-animado para seguir? Siendo totalmente honestos, es dudoso que alguna de las teorías al uso, religiosa o no, sea capaz de transformar mi rabia y desesperación en confianza y consuelo, incluso agradecimiento.
Pues ocurre que, en estos momentos de dolor, estoy resentido con la vida, con el mundo, con la humanidad, o con Dios. ¿Cómo puedo llegar, entonces, para seguir mi camino, a un punto en el que vuelvo a creer en esa vida y querer formar parte de la misma, agradecido por estar vivo?
Pongámonos en el lugar de un padre que ha perdido a su hijo a una temprana edad, a causa de una enfermedad que los médicos no han podido curar, por las razones que sea. Puede que el sistema sanitario sea deficiente, o que hayan sido incompetentes o que simplemente aún no exista una cura.
La rabia y la pena del padre es la misma, porque ha perdido a un ser querido. Una vez que lo peor ha pasado, ese padre va a buscar respuestas a lo ocurrido. Sus creencias van a dictar las pautas en justificar la pérdida de su hijo. Su hijo era joven, un niño, y era buena persona a los ojos de su padre, un niño agradable e inteligente. ¿Es justo que haya muerto sin poder vivir su vida? ¿Qué explicación voy a darle, que soy su padre? ¿Qué teoría o creencia puede devolverme la alegría y la confianza de vivir, de seguir adelante con buen ánimo, y no triste y abatido, resentido con el Universo, o condenado a una culpa sin remedio, por haberle fallado a mi hijo?
Como se trata de una cuestión transcendental y sobre la muerte, vamos a tratar de dar respuesta a las profundas dudas del padre afligido, con dos puntos de vista que se oponen, y que reflejan los principales puntos de vista en la actualidad, el religioso, dogmático, y el materialista, agnóstico o ateo, que niega la existencia de Dios: Opuestos e igualmente erróneos.
A. Creo en Dios y en el alma tal y como lo enseña la Iglesia. Dios, como creador todopoderoso tiene el derecho de quitar la vida, sin tener que responder por ello, ya que es el dador de vida. El alma de la persona difunta, aunque ésta haya fallecido a los pocos días de nacer, es juzgada irremisiblemente por sus actos y enviada al lugar correspondiente, donde permanecerá eternamente, hasta el día del juicio final.
B. No creo en nada y con la muerte todo se acaba. Yo soy mi cuerpo y con la muerte de éste, yo desaparezco, para siempre, y no voy a volver jamás. Mi vida, con todas sus ilusiones y proyectos, se ha cortado y no tiene segunda parte. Las leyes del universo, de haberlas, son insensibles a mi sufrimiento y a la idea de justicia, entendida como equilibrio que premia a los que son buenos y castiga a los que hacen daño a los demás. El universo, simplemente, no siente.
Es un lugar caótico en el que ocurren accidentes aleatorios, punto. Lejos de lo que ahora pueda parecer al lector, que se adelanta a mis intenciones, pensando que voy a defender uno u otro argumento como respuesta verdadera, en realidad ninguno de los dos puntos de vista, de los que partimos, recordemos, para tratar de responder a la justicia de la muerte del pequeño, pueden satisfacer mi necesidad de confianza y amor por la vida.
También quiero avisar que estamos demasiado habituados a opinar de forma polarizada, lo que impide que podamos ver una alternativa, una tercera vía que no forma parte del típico debate fundamentado en extremos irreconciliables. ¿Pero dónde fallan estas respuestas?
Fallan en lo arbitrario de su justicia inherente. Vamos a ver por qué. El primero, aún contando con Dios, no da una respuesta racional satisfactoria, porque es deficiente en la lógica: según el dogma religioso predominante la voluntad de Dios es ajena a toda crítica y no rinde cuentas a la noción de justicia que intuimos. Por tanto, Dios, en su calidad de ser supremo, puede actuar como mejor le plazca. Así Dios actúa por medio de un poder supremo, pero es un poder sin amor y sin compasión.
Es lo que en economía se llama modo dios, cuando un grupo de personas o institución centralizada toma decisiones que son prácticamente inapelables.
Sin duda estos órganos imitan a un Dios mal concebido, a imagen y semejanza de los que quieren ejercer un poder incontestable. Es un dios humano, no divino. Además, me exige que crea en ese dios que no me ofrece ninguna explicación, sin más, colocando al alma de mi hijo en un lugar incierto y, lo que es peor, sin una segunda oportunidad de vivir una vida plena, que la enfermedad le arrebató.
La clave del fracaso de esta realidad está en la ausencia de segunda oportunidad, de la falta de caridad, en definitiva.
El segundo punto de vista, materialista y ateo, aunque esté, como dirían algunos, apoyado en la ciencia actual, que se ciñe al mundo de la física, o, mejor dicho, de lo físico y tangible, es aún peor, si cabe, porque sólo puede llevar al embrutecimiento moral, pues nada importa realmente en mi vida, si todo es azar y no existe una conciencia que sobrevive a la muerte.
Para el materialismo el alma no es real, pues, en cuanto a la vida que me anima, sólo soy un conjunto de células organizadas y, por tanto, dotadas de una inteligencia funcional y de un poder limitados por factores fisiológicos.
Es decir, todo lo que soy es un cuerpo que puede enfermar y morir. Soy un cuerpo que piensa, habla, tiene deseos, vicios e incluso algunas virtudes, pero éstas no son nada moral, son simples funciones competitivas para la supervivencia biológica. Sin mi cuerpo no soy nada ni nadie, y con su muerte yo sólo sigo vivo, por un tiempo y con suerte, en el recuerdo de los demás, como una imagen que se desvanece hasta desaparecer por completo, como si jamás hubiera existido.
Esta visión de la vida y del universo, en cuanto me ocurra una desgracia, sólo me deja amargado o abatido y probablemente dispuesto a desear que a los demás les ocurran hechos similares, para que sientan la terrible falta de sensibilidad de este Universo frío y caótico.
Así, soy libre para sentir rencor y el mal a mi prójimo, pues no hay Dios que me juzgue ni conciencia que perdure más allá de mi muerte. Todos mis remordimientos, cuando muera, se evaporarán como el agua bajo el sol.
Nada importa, porque no hay nada más allá de mi vida corporal sin sentido moral.
Este punto de vista materialista en su expresión más radical, que es el nihilismo, en realidad no lo comparten demasiadas personas, ya que es una postura que sólo puede ser resultado de una profunda decepción. Además, sólo se apoya en no querer indagar más allá de lo que nos cuentan nuestros sentidos, lo cual es el pobre eje de su argumentario.
Pero la ciencia materialista, que busca respuestas a los misterios de la vida, entre moléculas y galaxias, es ciega incluso a sus propios hallazgos sobre lo invisible, lo indetectable (por sentidos y sensores) y lo desconocido. Desesperada, trata de incluir todo lo que aún no ha podido probar, en la categoría de lo físico, con un lenguaje demasiado vinculado a lo material. Afortunadamente hay muchos que, aún siendo no creyentes en Dios, conservan un resto de duda o incluso tienen una intuición de que debe haber algo más que lo material, y que la muerte, por tanto, no acaba con nosotros como individuos. Esa duda la conservan para no caer en al absurdo del materialismo existencial. Los ingredientes que faltan.
Ser creyente de Dios, en este planeta, es algo muy común y viene de lejos. Parte de la intuición, que tienen los seres humanos de todas las culturas, acerca de un Ser creador de todo lo que vemos y nos rodea, incluidos nosotros mismos. Ser creyente nace, sobre todo, de un sentimiento, más o menos intenso o vago, de conexión con algo superior a nosotros, que nos ha creado y nos ha dado nuestra inteligencia para progresar.
Esta inteligencia, el principio de inteligencia como tal, a ojos de un creyente, difícilmente puede ser producto de la materia aglutinada y organizada en nuestros cerebros, sin un trasfondo espiritual. Si nuestra mente, con todas sus capacidades, estuviera sometida a la materia como origen de su realidad, no seríamos más que zombies dirigidos por un impulso ciego de supervivencia con un fin que niega incluso esta supervivencia.
Moriríamos tan absurdamente como hemos vivido. Más bien, sentimos que nuestro cerebro es una herramienta, limitada, que usamos para expresar nuestra inteligencia. Podemos incluso sentir cuando estamos limitados por nuestro cerebro y su salud, por el cansancio o una droga. Los no creyentes dirán que ser creyente es cosa del pasado; que la ciencia nos ha dado todas las respuestas.
Lo cierto es que la ciencia, sobre cómo funciona el Universo, tan sólo nos ha proporcionado teorías, que, además, están siendo constantemente superadas por otras nuevas, igual de inciertas. La ciencia, de hecho, está lejos de dar respuesta a temas como la formación de la vida en los planetas y mucho más lejos aún de definir y demostrar qué es el individuo, de qué está conformado y qué ocurre cuando muere. La ciencia se basa en lo que puede ver y tocar.
Y está llena de eslabones perdidos; es un intento de respuesta a base de pedazos sueltos que buscan sus puntos de unión entre sí.
Esto es así, porque se basa en nuestros sentidos físicos, demostradamente imperfectos. En un intento de ir más allá de la ciencia de los sentidos, hemos desarrollado sofisticadas teorías matemáticas, gracias a las cuales hemos podido comprender que el Universo está formado por un 90% de algo invisible y, de momento, indetectable para nosotros, pero sabemos que debe estar allí.
Tan indetectable como Dios, que no se ve ni se toca y por ello, para muchas personas simplemente no existe. Pero negar lo que no se puede ver, es como dejar que un ciego nos hable de la luz. Que él no la vea, no significa que no sea real. Es evidente que al punto de vista que niega la existencia de Dios le falta Dios, como poder de creación, porque Dios es la idea de algo que otorga sentido a la vida, y que nos hace justicia a nosotros, como seres inteligentes.
De hecho, Dios es la única respuesta posible al alma, nuestra alma. Sin alma no tendríamos nuestra personalidad y seríamos un organismo sin conciencia, la que nos hace reflexionar y mejorar.
¿Realmente pensamos que esa conciencia puede ser el resultado de lo que hacen unas células? Un universo material, sin una inteligencia que podamos llamar Dios, que sólo es una palabra para tratar de entender a esa inteligencia y poder creador, no puede crearnos a nosotros, con toda nuestra riqueza interior, nuestros matices, capacidades, sentimientos y sobre todo, nuestras ganas de vivir y amar.
Todo esto simplemente no puede ser fruto de una conjunción aleatoria de factores físicos. Somos más que eso. El que no lo sienta así, se conoce muy poco a sí mismo.
¿Qué les falta, entonces, a ambos, creyentes y no creyentes? Les falta una respuesta para nuestra verdadera identidad y para la muerte. Quiénes somos en realidad y qué ocurre con nosotros cuando morimos. Y, para volver a la pregunta principal: ¿cuál sería el universo más lógico, y, por tanto, más justo?
Recordemos que la Justicia es una realidad en la que no se nos condena por lo que nos somos. Recordemos también que en el mundo mueren cada año miles de personas inocentes que no han podido vivir una vida plena, por morir a temprana edad, a causa de enfermedades y accidentes.
¿Sería justo?
a) condenarlos a la nada
b) condenarlos al infierno de los creyentes? Es decir, en un Universo que crea vida, formas de vida tan sofisticadas como nosotros, tiene sentido que estas personas, que desaparecen sin haber completado una existencia satisfactoria, sin tener una carrera, unos hijos o nietos, sin haber podido demostrar lo que valen como profesionales y, sobre todo, como seres humanos, tiene algún sentido que se conviertan en polvo, sin más, o que, por no acatar unas reglas religiosas, sean pasto de las llamas del averno, eternamente? ¿Puede haber una tercera vía? ¿Cuál sería?
Resulta increíble que millones de personas, en todo el mundo, simplemente acepten las reglas del juego de la vida que su cultura y su religión les impongan, o que, por otro lado, profundamente decepcionados, se pasen al bando de los que niegan cualquier transcendencia del individuo más allá de la muerte del cuerpo.
¿Acaso no es posible llegar a una conclusión más feliz? ¿No parece absolutamente chocante que la solución a la muerte sean el miedo al infierno sin redención o la desilusión con la aceptación de que no somos nada después de morir, que simplemente dejamos de existir? ¿Debemos aceptar que nos den tortas o bofetadas? ¿Tiene alguna lógica que la muerte sea un juicio sin apelación para el alma humana que se queda sin una nueva oportunidad para enmendar sus faltas?
Salvo que demos nuestro visto bueno a un Dios cruel y sin amor, hay que responder que no. ¿Pero, dónde está la verdad?
Fijémonos, en primer lugar, en la riqueza de personalidades en los seres humanos que conocemos de cerca; en nuestros seres queridos.
Cada persona es un mundo, solemos decir. Y es cierto, porque jamás acabamos de conocer del todo ni al mejor amigo.
Cada persona tiene, lo que se dice, su propia historia, que la hace única. Por otro lado, todos estamos cambiando, a lo largo de nuestra vida, para mejor o para peor, dependiendo de nuestra actitud frente a la vida. Muchas personas son más felices y amables con los años, tratando mejor a sus allegados.
Otros, sin embargo, se encierran en sí mismos y acaban tristes y amargados. Nadie es estático; nadie es el mismo al cabo de una vida de 80 o 90 años. Para poder mejorar, hay que cometer errores.
Todos cometemos multitud de errores, lo cual es un reflejo de nuestra imperfección. No siendo perfectos, pero estando dotados de inteligencia, podemos evolucionar. Lo hacemos tomando consciencia de nuestras faltas, pero también de lo bueno que hemos realizado, de nuestros progresos. Sin embargo parece que una sola vida es demasiado corta para poder alcanzar una mejora sustancial como ser moral e intelectual.
La moralidad, que es la correcta percepción del bien y del mal, y, por otro lado, el intelecto, que es el conocimiento sobre nosotros mismos y sobre cómo funciona el Universo, son los dos pilares que nos definen como seres inteligentes. El perfeccionamiento moral, saber qué es justo, nos convierte en mejores personas y el conocimiento, nos proporciona mayor instrucción y verdad.
Todos sabemos de la importancia que tiene la educación. Sin educación, tanto moral como intelectual, somos unos seres salvajes, inconscientes. ¿Pero cuántas personas siguen estando privadas de ambas fuentes de perfeccionamiento, por su lugar de nacimiento, por su situación social y económica o, simplemente, por las circunstancias, como una guerra? ¿Son estas personas culpables de su poco avance? ¿Deben ser condenadas a un infierno sin redención, si no tuvieron más que amargas dificultades que resquebrajaron su confianza y bondad? O, por otro lado, es justo que no hayan podido disfrutar de una vida en la Tierra con dignidad y comodidad, pero, sobre todo, con esclarecimiento intelectual y moral, ¿que haya iluminado sus corazones con la energía del amor por la vida y por los demás?
En definitiva: ¿son nuestros fracasos, a causa de nuestra ignorancia o debilidad, o simple imperfección, una condena eterna o deben servir para que lo intentemos de nuevo en un futuro próximo y hagamos las cosas mejor? ¿Qué padre no animaría a su hijo a intentarlo de nuevo? Sólo un padre cruel y despiadado. Jesús nos enseñó que Dios no era así.
Estoy convencido que tanto las grandes religiones como el materialismo existencial, que es una visión pobre y partidista de la idea de ciencia, son fruto de la crueldad humana de siglos atrás y de la decepción que ésta ha causado en millones de personas, que ya no pueden creer en Dios, un dios hecho a medida de las Iglesias, de castas de sacerdotes y regentes que sólo alimentaban su propio poder. Dios ha sido desfigurado, para atemorizar a las personas, para hacerlas obedientes.
Decimos que la vida es breve y que hay que disfrutarla cada día. ¿Cuánto más breve es todavía una sola vida humana, si tenemos que enmendar nuestros errores, devolver bien por el mal que hemos causado a otros, e iluminar nuestras propias zonas oscuras, donde nos habíamos negado a aprender? ¿Cuántas almas encarnadas llegan a cierta edad con la sensación de querer empezar de nuevo y hacer mejor muchas cosas? Y la persona que ha podido vivir hasta una avanzada edad, ha tenido sus oportunidades; ha tenido tiempo para reflexionar.
¿Pero qué ocurre con aquél que fallece en la flor de su vida, o incluso antes de la edad adulta? No sería más justo que la muerte del cuerpo no supusiera un final sin retorno del individuo, una completa desaparición de la persona, o una condena impuesta por Dios a su alma, que no ha tenido la ocasión de mejorar mientras vivía.
¿Por qué una enfermedad mortal o un accidente debe tener el poder de decidir que un ser humano queda privado de cualquier oportunidad futura de ser mejor, mientras otros pueden aprender durante años de sus errores cometidos? Porque, como sabemos, todos cometemos errores en la vida, sobre todo en nuestra juventud.
Madurar, aprender, arrepentirse, necesita tiempo. ¿Es justo darle, por ejemplo, a un asesino, a una guerra, el poder de arrebatar ese tiempo necesario? Porque entonces millones de personas han vivido para nada en este planeta.
Volvamos, en este punto, a la idea de justicia, que es el hilo conductor de esta reflexión. En nuestro mundo, para que haya paz y prosperidad, la justicia no es sólo una meta, sino una necesidad. Una nación sin un sistema de justicia equitativo y objetivo, está abocado a la guerra y a la miseria, no nos quepa duda.
Con más razón se puede aplicar este pensamiento al universo, que lleva creando vida desde hace cientos de millones de años, con una belleza, majestuosidad y abundancia que asombra a los más sabios.
Todo parece tener un orden y estar en su sitio. ¿Por qué íbamos a necesitar justicia en nuestras sociedades, si no fuera una idea emanada de algo superior a nosotros? ¿Qué elementos añadirían, entonces, JUSTICIA a una muerte prematura y aparentemente injusta con la víctima? ¿O incluso a una larga vida llena de infortunios?
1. La inmortalidad de nuestra alma.
2. La posibilidad de más de una existencia. Solamente la combinación de ambas realidades, la inmortalidad y la reencarnación resuelve el bloqueo que sentimos cuando tratamos de responder a la razón de los hechos desafortunados que nos acontecen y al futuro que tenemos para enmendar tales hechos, para aprender y mejorar. Si la muerte tan sólo afecta a cuerpo y queda el alma libre de tal fatalidad, y ese alma puede regresar, si lo desea y el orden cósmico lo permite, es cuando nos encontramos en un universo justo y lógico.
Y, si alguien lo pone en duda, que trate de contra-argumentar y ofrecer una realidad más justa y lógica, no una simple cuestión de Fe impuesta o una teoría negacionista que acepta únicamente lo que puede ver.
¿Acaso nuestros sentidos son un instrumento perfecto? Recordemos que la ciencia ha tenido que aceptar que el 90% del universo es invisible y, sin embargo, sabemos o aceptamos que está allí. Ya es un hecho científico, aunque no lo veamos con nuestros ojos.
Una segunda oportunidad. Vinculada estrechamente a la idea de justicia está la de dar a todo el mundo una segunda oportunidad. Es una simple cuestión de ponernos en el lugar de la otra persona. Todos, recordemos, cometemos errores. Tener una segunda oportunidad, para hacerlo mejor, es lo justo.
Negarlo sería cruel, estúpido y, además, perjudicial para todos. Si es así en nuestra sociedad; si dar segundas oportunidades se considera adecuado y justo, ¿por qué iba a ser diferente en lo espiritual, más allá de nuestra existencia terrenal?
Si es más justo para todos poder hacer las cosas bien donde anteriormente fallamos, porque redunda en beneficio del grupo, ¿se puede entender que el universo deje millones de historias inacabadas, con los errores cometidos y no enmendados como final infeliz de una vida humana cualquiera? Menudo desperdicio de vidas.
¿Sería Dios un dios justo y fuente de amor para y por los humanos, o sería un mal padre que castiga sin piedad y sensibilidad y enseña a no perdonar jamás?
Mi alma es inmortal. El Universo recicla. Si hemos entendido y aceptado que lo justo es que mi alma trascienda la muerte de mi cuerpo, debo preguntarme en qué consiste el ser inmortal.
La idea de la inmortalidad del alma no hace daño a nadie y no ofende ninguna creencia moderada en Dios y sus designios para la humanidad, pero abre algunas preguntas sobre los detalles de cómo el alma sobrevive al cuerpo.
Con el fin de no abarcar demasiados aspectos, aquí tratamos de entender, principalmente, que la lógica de la inmortalidad es más justa que la de una total desaparición, de la completa aniquilación del individuo. Cualquiera con algo de sensatez escogerá antes la inmortalidad del alma, aunque no sepa todavía muy bien en qué consiste.
Para esta reflexión que nos ocupa ahora, sin embargo, nos basta con aceptar que es más justo, que forma parte de un universo más equilibrado y lógico, que otorga segundas oportunidades a los humanos, y también la oportunidad de aprender más y seguir desarrollándose. ¿Cuántos se han muerto, a avanzada edad, pero con el deseo de instruirse más, con la sensación de que su vida no ha sido lo suficientemente larga para comprenderla?
Otros sienten que necesitan hacer más el bien a los demás, y que no tuvieron tiempo de ser todo lo generosos y solidarios que hubieran querido y que sólo al final entendieron la importancia de la bondad y la generosidad. Para todos ellos está el consuelo de la inmortalidad de su alma.
¿Esto puede ser un error? Que venga alguien y me lo explique con argumentos que mejoren mis opciones.
Sobre cómo funciona la reencarnación hablaremos más adelante, en otro artículo. Pero el concepto de la inmortalidad no estaría completo, si el alma tuviera que estar confinada en un infierno o incluso si tuviera que estar adorando a Dios sin poder hacer nada más por toda la eternidad.
¿No sería absurdo? ¿Acaso Dios es un ser vanidoso que necesita que le adoremos como niños? ¿O ha creado el infierno para echar allí a todos los que no son perfectos santos?
El remedio lógico contra toda esta parafernalia religiosa creada por guionistas con dudosas intenciones es la reencarnación. Y es que podemos, si queremos, volver y reanudar nuestra vida en el punto donde la dejamos, más o menos. Los detalles en otro momento. La reencarnación. Ya sabemos que la materia no se destruye, sino que se transforma.
Podemos aceptar, por tanto y sin reservas, que la muerte es vida, por medio del reciclaje natural de los elementos. La vida no es lineal, es cíclica. ¿Si mi cuerpo sin vida es aprovechado por la vida terrestre para crear nuevas formas de vida, acaso mi alma no se merece tener una suerte similar o mejor? Volvemos a preguntar: ¿sería lógico, o sería justo?
La reencarnación es, por tanto, el segundo ingrediente que aporta justicia a la vida humana. De nada sirve que nuestra alma sea inmortal, si no puede reanudar su existencia terrenal donde la dejó, en caso de que sea su deseo o su obligación moral, con el fin de seguir mejorando como individuo. Y yo, como ese individuo, cuando muero y dejo mi cuerpo, me llevo conmigo mis progresos y errores.
De hecho, soy, en mi consciencia, mis faltas y logros, morales e intelectuales.
Es como un libro de contabilidad que arroja un balance, que determina quién soy. Una vez que acepto que la muerte sólo afecta a mi cuerpo, que tampoco desaparece, sino que se transforma para retornar al ciclo de la vida biológica (como ya hemos dicho también se ‘reencarna’ reciclando sus componentes), me pregunto qué ocurre con mi alma, pero, sobre todo, cuál es su futuro.
Este futuro está en relación directa con mis progresos como ser humano, en lo intelectual y en lo moral. Los detalles del proceso de la separación del alma de su cuerpo son materia de exposición para otro momento, así como mejorar nuestra comprensión, hasta donde seamos capaces, sobre qué es realmente el alma.
Vamos a decir solamente que el alma somos nosotros, tal y como éramos antes de morir, pero sin cuerpo, así de sencillo. Es decir, que conservamos toda nuestra individualidad, con todos sus rasgos. No nos transformamos en algo diferente.
Lo más importante es ver que simplemente dejamos de ser corporales. Lo que somos no se altera y, por tanto, nuestros recuerdos, los de nuestra vida que acaba de interrumpirse, siguen allí y determinan lo que podemos o queremos hacer, nuestro deseo más o menos intenso de volver, de reencarnarnos, o no.
Pues, para que sea justo, la elección es nuestra. De nada serviría que nos tuviéramos que encarnar de nuevo por un mandato con el que nos estamos de acuerdo.
Para reencarnarme, debo entender que lo deseo y necesito. Al morir, mi conciencia se ve sometida al juicio de todos mis actos, buenos y malos, y de ese juicio nace mi futuro. Pero el veredicto no se me impone, sino que se me hace evidente.
La evidencia de quién he sido y el valor moral de mis actos me ayuda ver mi futuro. Si ese futuro es regresar a la Tierra, nacer de nuevo en un nuevo cuerpo, lo veré con total claridad y me vincularé a ese futuro, como una nueva oportunidad de progresar como ser humano.
Es importante ver que en todo el proceso soy libre para alcanzar la claridad cuando lo desee.
En otras palabras, para entendernos: no se me enjuicia a la fuerza ni se me impone mi futuro sin mi propia revelación. Dios no usa embudos. No sería justo. La justicia verdadera no encierra, sino libera.
Si Dios nos mandara a la fuerza a una nueva existencia corporal, de nada serviría. Así que la justicia sólo se cumple mientras el alma tenga libertad para elegir qué hacer, por medio de la claridad mental. La herramienta que Dios ha creado en nosotros es nuestra consciencia.
La consciencia actúa como un antivirus que combate lo falso y protege lo verdadero. La claridad mental que alcanza el alma en su estado no encarnado, surge porque su mente, sus pensamientos, no pueden evadirse de la realidad como lo puede hacer estando en la Tierra, donde la mente inventa un sinfín de pretextos para justificar sus actos de egoísmo y crueldad.
El alma en su estado natural, sin cuerpo, experimenta con mayor intensidad sus errores y alcanza mucho antes el deseo de corregirlos. Al no tener cuerpo, es como si desapareciera un filtro que impedía ver la luz.
Es entonces, en estado de pensamiento puro cuando el alma ve, con claridad absoluta, que quiere volver y por qué o para qué (siempre para mejorar).
Si ha estado en el infierno, ha sido el de su propia ignorancia y falta de amor. Pero Dios no mantiene preso a nadie más allá de ayudarle a ver que quiere ser mejor persona. Eso quiere decir que todos nacemos por libre elección y en armonía con el universo. Tampoco es posible imponer a Dios nuestra reencarnación, ya que esto sería igual de injusto.
Todo se produce de la forma adecuada y en el momento justo. Tal y como deberían ser las cosas aquí en la Tierra. La justicia es un ejercicio de libertad y equidad.
Es lo contrario del egoísmo y de la falta de amor y perdón. El perdón hace necesaria la re-encarnación, ya que, si no, de nada serviría que Dios perdonara nuestras faltas, si luego no las podemos corregir con nuevos actos, más iluminados y justos.
Una cosa es cierta: no puede haber justicia, si la solución aplicada a un asunto se ve afectada por el temor; si el miedo contamina las decisiones y aplica consecuencias dictadas por temores irracionales.
En este sentido ni la religión ni el materialismo científico pueden ser justos, pues tanto la amenaza del infierno, del tipo que sea, como forma de castigo eterno, así como la idea de la extinción total del individuo, como si jamás hubiera existido y sin solución de regreso, son enfoques de la muerte demasiado radicales, nada equitativos ni mucho menos razonables.
¿Por qué la vida ha de ser radical y no puede ser razonable? ¿Es más razonable que sea extremista la vía que toman los acontecimientos con la muerte de nuestro cuerpo, cuando a éste tampoco le da por estallar en mil pedazos o algo peor?
Además de ser injustos, ambos enfoques adolecen, como ya hemos expuesto, de un defecto fundamental que insulta a la inteligencia: el religioso se presenta como un acto de Fe incuestionable y el segundo como la negación simple y llana de lo anterior, afirmando que lo que no se puede demostrar por medio de un experimento físico, no existe. Como si nuestro conocimiento del Universo fuera completo, cuando llevamos apenas un par de siglos usando la razón para dar explicaciones sobre de la vida. Ante todo, esto, tan sólo la realidad del alma inmortal y sus vidas terrenales sucesivas son enfoques aceptables, porque aportan más beneficio y lógica al asunto de la muerte que ningún otro enfoque.
Si convertirme, con mi muerte, en nada o estar condenado eternamente por mis errores no es digno de un Universo justo, reencarnarme para seguir aprendiendo, para seguir desarrollando mis facultades intelectuales y morales como ser humano, es la única realidad que introduce justicia en el engranaje de la vida y la muerte que tanto tememos.
Opera bajo el principio de dar no dos, sino infinitas oportunidades de progresar, siendo el progreso el del amor.
René Bijloo
Bibliografía
Kardec, A., El Libro de los Espíritus.
Kardec, A., El Evangelio según el Espiritismo.

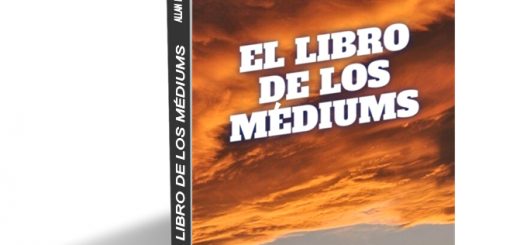


















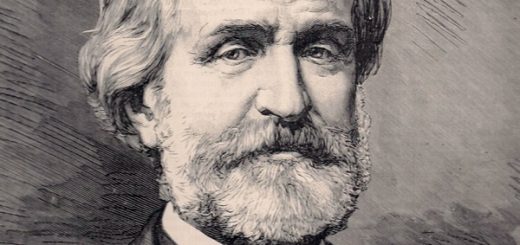
Comentarios recientes