Sobre la piedad

¿Qué haría Jesús?
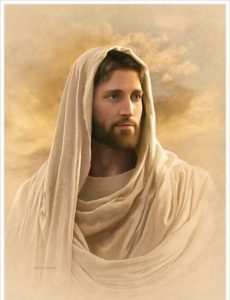
Esta es la cuestión más grande, más potente, más dulce y férrea, que podemos hacernos en cualquier circunstancia de nuestra vida. No sólo en las desgracias, como suele ocurrir. Ya no nos limitamos a espiritistas. Jesús es el Regente de este planeta de expiación y pruebas, nuestro Hermano Mayor espiritual y el más claro ejemplo de amor, de caridad y piedad que podemos tener. Pensando siempre en él, no hay nada que temer, puesto que nuestros pasos serán fuertes, seguros y en sintonía vibratoria con los altos espíritus.
Sin embargo, somos humanos; seres espirituales de baja evolución con mucho que aprender; con muchos errores que subsanar de anteriores encarnaciones. Sin olvidar aquellos que cometemos en la vida presente. Esta situación nos puede afligir. Es respetable. Siempre que sea momentáneamente.
Vivir en una continua desolación perpetúa la inactividad, la pasividad, en un camino al que nos hemos comprometido a andar previa encarnación. Esa inacción, esa desidia, van en contra, por tanto, de las Leyes Divinas.

Poner en práctica, de forma continua y con el esfuerzo que requieren, valores, sentimientos y muestras de amor como es la piedad hacen que avancemos, paso a paso, poco a poco, en nuestra evolución moral. Bien es cierto que la piedad “tiene cierta amargura, porque nace al lado de la desgracia; pero si no tiene la acritud de los goces mundanos (…) tiene una suavidad penetrante que alegra el alma[1]”.
Amar, ser caritativos o practicar la piedad no deben ser por causa de “simulada” vanidad o, ni tan siquiera, de afán en nuestro avance espiritual, aunque esta última razón nos suene justificada. Ha de ser por el mismo amor, por el hermano que lo necesita, algo natural para nosotros. Pero ¡qué complejo es hacer algo natural por el prójimo cuando estamos tan egoístamente obcecados en nuestra rutina!
Precisamente, esto me ocurrió días atrás. Y permitidme, bajo el paraguas de la humildad, relatar el gran error cometido relacionado con el magno concepto de la piedad. Amargura y tristeza llenan mi corazón al recordarlo. Sobre todo, siendo consciente del objetivo final de la humanidad: amar, amar a nuestros hermanos; apoyar, con pequeñas acciones de sincero afecto, la transición espiritual que está experimentando nuestro planeta.
Venía del supermercado, no de comprar alimentos de primera necesidad, sino aquellos que sacian nuestros más primarios instintos. Andando, se me acercó una hermana que, con la desgracia reflejada en sus ojos y tono desesperado, decía a los viandantes: “Por favor, no quiero dinero. Solo quiero algo de comer, por favor, tengo hambre…”.

Hubo un momento en que, pasando por su lado y obcecado mentalmente en las trivialidades de la vida física, nuestras miradas se cruzaron.
¿Mi respuesta? Seguí adelante, de forma autómata, sin prestarle el menos caso.
Minutos después paré en seco. Vinieron esos ojos a la mente como un estruendo atronador.
Y comenzó una lucha interna con estos pensamientos:

- ¿Por qué no he parado a ayudarla? ¿Por qué, ni tan siquiera, se me pasó por la cabeza darle algo de lo que llevaba en la bolsa? Un tonto capricho puede suponer el alimento de un día para una persona”.
- ¿Realmente lo necesita? ¿No será solo apariencia? Pero ¿quién soy yo para opinar sobre la situación de un hermano al que no conozco? ¿Así intento justificar mi mal hacer?
Acrecentamiento del error hubiera sido seguir adelante, llegar a mi casa, sin hacer nada al respecto, lamentándome momentáneamente, para luego olvidar. Decidí volver y buscar a esta hermana. Mientras, brotaban nuevos pensamientos: “¿Por qué volvía? ¿verdaderamente por la mujer o, quizá, por quitarme el peso de este error? ¿Estaba siendo egoísta? Eso ahora no importa. Da igual. No puedo no ir. Fuera lamentaciones. Fuera por lo que fuere, una persona, como tantas otras, necesita ayuda. Y nuestro deber es hacer del mundo un lugar mejor.”
Volví sobre mis pasos. Y, a través de una cristalera, observé que otro hermano le estaba comprando alimento caliente. Mi pensamiento, bien lo recuerdo, en ese preciso instante, fue:
“Gracias a Dios que hay hermanos que saben reaccionar a tiempo; que sin pensar y centrándose en lo verdaderamente importante, cogen la mano del necesitado. Gracias a Dios por la lección recibida y porque, en la próxima ocasión, intentaré ser ese hermano.»

Porque,
“…la piedad bien sentida, es amor; el amor es afecto; el afecto es el olvido de sí mismo, y este olvido es la abnegación en favor del desgraciado (…), es la que practicó toda su vida el divino Mesías…[2]”
¿Qué haría Jesús?
En esta ocasión, regalarnos una lección muy necesitada por todos.
Nicasio Caballero
Bibliografía
[1] Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, Plaza Editorial, 2012, p. 137.
[2] Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, Plaza Editorial, 2012, p. 137.




















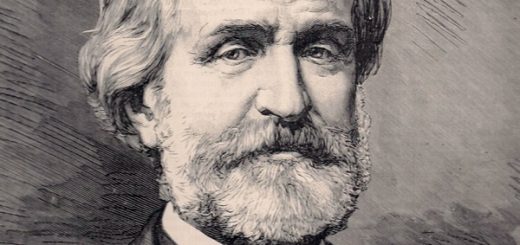
Comentarios recientes