Dios nos habla a través de la vida misma

“Dios está en todo, lo llena todo, y podemos verle en la luz del sol, en la brisa que acaricia nuestro rostro, en el murmullo del agua y en el susurro del bosque[1].”
¡Qué sublime y misericordioso es el Padre acompañándonos en cada momento de nuestra vida; en los momentos que consideramos más graves; en los detalles más insignificantes!
Qué consuelo sentir ese apoyo en las preocupaciones y qué fortaleza nos confía para salvarlas. Qué regocijo nos aporta sentir “la inteligencia suprema y […] causa primera de todas las cosas”[2] en el sol acariciándonos nuestro rostro, en la suave lluvia, en la brisa fresca, en una lágrima de felicidad o en una sonrisa. A su constante orientación, a la de los Hermanos Superiores que pone en nuestro camino y, por supuesto, a la influencia de nuestro divino Guía Espiritual -de todos- va dirigido este artículo.
Llamamos “momentos graves” o “preocupaciones” a las, en verdad, insignificantes desavenencias que acaecen en la presente encarnación. Pero ¡cómo cambia dicha consideración desde el punto de vista de la eternidad!

Sabiéndonos espíritus eternos, entregados, por naturaleza, a nuestro crecimiento moral ¡cómo cambia la idea de vida! ¡cómo cambia la idea de muerte! ¡cómo surge la idea de verdadera vida después de la vida! Y el imperioso papel que nuestro libre albedrío tiene, en cuanto a acción y pensamiento. Ya no hablaríamos de “males” sino de “pruebas”. Ya no hablaríamos de “enemigos”, sino de “hermanos” y “deudas”. Ya no hablaríamos de “materialismo”, sino del sencillo concepto del “amor”. Incluyo, ya no hablaríamos de “décadas”, que tanto creemos que nos pesan a veces, sino de “milenios”, “oportunidades” y, por ende, de la más alta “gratitud”.
Nuestra naturaleza imperfecta, fruto de nuestro vago avance moral, hace que, en casi todos los momentos, justamente más necesarios, como puede ser una operación médica, la inminente desencarnación de una persona muy querida, la pérdida de una mascota o ¿por qué no? un suspenso en el examen de conducir, hacen que nos olvidemos de lo verdaderamente importante. ¡Ignorante soy! ¡Ignorantes somos!
“Cuando el dolor nos doblega y la tristeza nos invade, basta con mirar al cielo estrellado para sentir la presencia de un Padre amoroso que jamás nos abandona[3].”
Y ¿qué hacemos sino regocijarnos en la tristeza que nada nos aporta, cuando el Padre nos lo da todo?
¡No! No se nos ocurre buscar un lugar tranquilo y orar. Orar para pedir fortaleza y humildad. Orar para sentir al Padre. Orar para dar las gracias por esas circunstancias que nos harán un poco más grandes si la encajamos con resignación.
Y el regalo más divino que poseemos: el libre albedrío. La herramienta que nos aporta méritos. Méritos que iremos acumulando y que presentaremos como verdaderas vestiduras tras nuestra desencarnación.
Si hemos obrado el bien y con amor, nuestro periespíritu brillará con luz de vida, consiguiendo dar un pequeño paso más en nuestra evolución. En ese momento, sabremos que nuestra última existencia, la presente, la mejor que hemos tenido, habrá merecido la pena.

Sin embargo, si no hemos practicado la caridad, si no hemos hecho hincapié en nuestro crecimiento intelectual; si hemos actuado, no ya siendo egoístas, orgullosos o vanidosos, sino bajo el paraguas del materialismo; esa serpiente que se arrastra silenciosa en nuestros pensamientos dejando un oscuro rastro de pensamientos vacíos, de “inmediato placer terrenal” y tanta turbación en la “inmediatez de la eternidad”, entonces y sólo entonces, tomaremos las opacas vestiduras de la lamentación. Hemos tenido la oportunidad y hemos fallado. Nos comprometimos mucho y volvemos con las manos vacías, como en aquella parábola de los talentos.
¿Y qué nos queda en ese momento?
El eterno amor del Padre ¡siempre!, que nos ofrece una nueva oportunidad, una nueva encarnación, para enmendar los errores cometidos. Para reflexionar sobre nuestros actos; para perdonar a aquellos de los que, muchas veces, tanto esperamos y tan poco nos dan. Nuestro deber es para con la caridad, para con el prójimo. ¡En servir y consolar radica la felicidad! ¡En secar las lágrimas de nuestros hermanos está la más plena satisfacción!
¿Y cómo lo conseguimos?
Ya lo hemos dicho. Con amor, con caridad y, por supuesto, con afán de crecimiento intelectual. Esa necesidad de comprender nuestro planeta, de conocer la sociedad, de saber ayudar a nuestro prójimo. No hablamos de carreras universitarias o de doctorados, no. Son importantes, por supuesto, pero se trata de algo más amplio; de ir un paso más allá. De identificar aquellos que nos llene el pecho y nos haga ser útiles. De cultivar nuestro espíritu y utilizar ese conocimiento para tenderle una mano al hermano necesitado de una cura, de una casa, de enseñanza, de comprensión… Al fin y al cabo “los mecanismos de la evolución utilizan el trabajo como medio para disciplinar la voluntad, domar los instintos, desarrollar la razón y sublimar los sentimientos[4].”
El rencor, la frustración, el desengaño son sentimientos que elegimos tener.
¿Quién es esa persona que nos ha desilusionado? ¿Una antigua pareja? ¿Un miembro de nuestra familia?
Comencemos por la fuente: nosotros mismos. Llenos de ambiciones, llenos de deseos fatuos, rodeados de una gruesa y dura capa de piedra que nos impide sentir nuestra magna esencia espiritual, tan llena de vivencias, tan pura, que tanto anhela el acercamiento al Padre. Pero lo olvidamos. O lo revestimos de suntuosas ceremonias en magnos templos tan oscuros como nuestros pensamientos tan deseosos de penosos placeres físicos. Si supiéramos verdaderamente que
“el alma que busca a Dios no necesita templos de piedra, porque el universo entero es su santuario[5].”
Qué equivocados estamos y cuántas oportunidades de deleitoso amor perdemos.
A ti ¡espiritista! Si la humanidad de este planeta de pruebas y expiación va despertando sabiéndose responsable de sus actos ¡nuestra responsabilidad es mayor! Nuestros más que escuetos conocimientos de la divina doctrina, del consolador prometido, nos hacen más responsables aún. Abramos los ojos y encontremos el sentido de nuestras circunstancias. Eso es lo que, precisamente, nos regala el Espiritismo. El “por qué”; el sentido de nuestro origen, de nuestro porvenir y del ahora. ¡Qué dicha poder beber de una fuente de agua tan pura! ¡Qué fortuna ser conscientes del inmenso amor del Padre! Porque:
“No hay instante de nuestra existencia en el que estemos solos; en cada latido, en cada suspiro, Dios nos habla a través de la vida misma[6].”
A un espíritu fuerte: A.G.M.
Nicasio Caballero
Bibliografía
[1] Amalia Domingo Soler, ¡Te perdono! Memorias de un espíritu, Editorial Humanitas, 1991.
[2] Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, Editorial Hojas de luz, 2013.
[3] Amalia Domingo Soler, ¡Te perdono! Memorias de un espíritu, Editorial Humanitas, 1991.
[4] Joanna de Angelis; Divaldo Pereira Franco, Sendas luminosas, FisicalBook, 1900.
[5] Amalia Domingo Soler, ¡Te perdono! Memorias de un espíritu, Editorial Humanitas, 1991.
[6] Amalia Domingo Soler, ¡Te perdono! Memorias de un espíritu, Editorial Humanitas, 1991.




















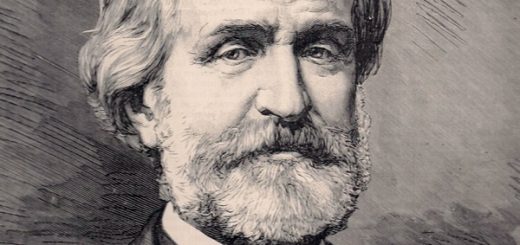
Comentarios recientes