El amor no es un mito-Amalia Domingo Soler

Era una noche hermosa de verano, cuando estábamos varios amigos reunidos en el Salón del Prado, en Madrid, junto a la fuente de las Cuatro Estaciones.
No sé por qué, nos dio la humorada de hablar sobre el espiritismo y el amor. La discusión era muy animada: casi todos se reían a costa del amor y del espiritismo, echando a volar disparatadas ocurrencias y chistes graciosísimos, a que tanto se prestan las dos sublimidades, miradas a ras de tierra.

Nos llamó la atención la mudez de Leopoldo, el más dicharachero y el más elocuente de todos otras veces. Este joven es ilustrado y conocido escritor.
Le preguntaron:
¿Qué le sucede, señor trapense? ¿Está usted enfermo?
No —contestó Leopoldo—, pero he recibido hoy una carta que ha despertado en mí dolorosos recuerdos, y estoy en un estado de ánimo especial, como cuando la memoria retrocede, se abisma en el pasado, y por razón natural, lo que nos rodea no consigue atraer nuestra atención.
Tal es así, que he estado lejos de vuestras discusiones, abstraído en mis pensamientos.
Mira —le dijo un joven marino—, nos hemos estado riendo del espiritismo y del amor, de los fenómenos del uno y de los efectos del otro.
Pues habéis perdido lastimosamente el tiempo.
¿Por qué?
Porque sí.
Si no das otra explicación…
Vamos, hable usted, Leopoldo —dijo una lindísima joven llamada Luisa. Confunda usted a estos descreídos con su elocuente palabra.
¡Ay! amiga mía: inútil peroración; los hombres de hoy necesitan hechos, y no palabras.
Yo pertenezco en cuerpo y alma a mi época, y confieso ingenuamente que ni los discursos de los más floridos tribunos, filósofos y políticos, logran convencerme. Soy tomista; necesito tocar para creer; nuestra generación es así, positivista por excelencia. ¿Cómo quiere usted, Luisa, que conociendo el terreno que piso, me aventure a arrojar la semilla, si sé que resbalará y no germinará ni un solo grano?
Se ríen ustedes de los fenómenos espiritistas y niegan el amor; ríanse y niéguenlo cuanto quieran: ya variarán de opinión cuando las circunstancias los hagan variar por fuerza, como sucedió conmigo.
Pues cuéntanos eso —exclamaron varios a la vez.
Sí, sí, hable usted —replicó Luisa.
La indicación de esta última decidió a Leopoldo a manifestarse comunicativo, y dijo:
Conste que de la historia que os voy a contar no soy el protagonista: no he sido más que testigo. ¿Os acordáis de Sofía Burgos?
Mucho —contestó Luisa—, que lástima de muchacha, era guapísima.
Pues bien: Sofía fue mi compañera de la infancia; nos queríamos fraternalmente; y yo la hubiera amado de otra manera… si Álvarez no se hubiera adelantado.
¿No era primo de ella? —preguntó Luisa.
Sí: eran primos hermanos; los tres nos criamos juntos, y nos queríamos entrañablemente. Juntos estudiábamos nuestras lecciones: nos llamaban los inseparables, Sofía amaba a su prometido con delirio, y yo deseaba que se casaran para que tuvieran hijos y con ellos crearme una familia; porque ninguna mujer me llamaba la atención.
Mi ilusión hubiera sido Sofía, y no siendo ella, nadie lograba cautivarme; ya porque no tenía tiempo de buscar nuevas ilusiones, ya porque todas las horas que tenía disponibles las pasaba en su casa.
Cuando llegaban las vacaciones, me iba con ella y su familia al campo. Las noches de invierno, ya se sabía, con ella al teatro y al café y a las reuniones… Y ¿no es cierto que queriéndola tanto como la queríamos Álvarez y yo, al morir Sofía debíamos haber pensado en atentar contra nuestra vida, faltándonos la suya?
El amor no existe —dijo el marino—, ¿no lo decía yo?
La generalidad no diré que sienta como se debe sentir; pero hay quien muere de amor.
Mentira, mentira —replicaron— y la prueba la tienes en ti mismo y en Álvarez, que alguien me ha dicho que se casaba en Londres con una riquísima heredera.
Es verdad que se casa; hoy he tenido carta suya: a ella me refería cuando os he dicho que una carta había despertado en mí dolorosos recuerdos. Pero esto no se opone a que mi alma volara tras de Sofía cuando mi amiga dejó la tierra. Escuchad.
Todos acercamos nuestras sillas, estrechando el círculo que formábamos. Leopoldo se quitó el sombrero, se pasó la mano por la frente y comenzó diciendo:
Yo siempre me había reído de las simpatías de los espíritus, pero ya no dudo de que son hijas de algo que desconocemos. He dicho que Sofía adoraba a su prometido, y este era esclavo de su amada; pues bien, un año antes de morir Sofía, comenzó ésta a ponerse triste, sin que lograran distraerla ni los tiernos cuidados de su familia, ni los desvelos de Álvarez, ni mis atenciones: pasábase largas horas sentada en una butaca con los ojos cerrados y a veces me decía:
No sé que tengo, Leopoldo: se me figura que soy un viajero que da la vuelta al mundo buscando algo que no encuentra. Soy ingrata; todos me queréis mucho, y a veces sueño que he de hallar a un ser que me querrá más que vosotros, ¡ay!, pero nunca llega. ¿Sabes tú dónde está, Leopoldo?
Y la pobre enferma lloraba desconsolada.
«No hagáis caso, decían los médicos, son delirios de la juventud».
Mas entre tanto, Sofía iba palideciendo, y en sus hermosos ojos se apagaba la llama de la vida.
Seis meses antes de morir, estaba mi pobre amiga, una noche, más decaída que de costumbre, cuando de pronto se levantó exclamando:

Quiero ir al café del Siglo, de la calle Mayor; ¿vamos?
Y como su menor deseo era una ley para todos nosotros, a sus padres les faltó tiempo para complacerla. Salimos, y Sofía se apoyó en mi brazo, diciéndome al oído:
No se por qué el corazón me da que muy pronto voy a encontrar aquello que tanto anhelo.
Calló, viendo que Álvarez se aproximaba, pues con él no tenía la fraternal confianza que conmigo.
Llegamos al café, nos sentamos, reuniéronse con nosotros dos familias amigas, y Sofía se puso tan animada y risueña como cuando estaba sana y buena. Álvarez la miraba encantado, y murmuraba a mi oído:
¡Quién sabe! ¡Es tan joven! ¡Quizá sufra un cambio su naturaleza! ¿No ves
cómo se ríe? Porque Sofía hablaba más que todos, haciendo broma con cuantos la rodeaban.
En esto se oye cerca de nosotros una voz infantil que grita:
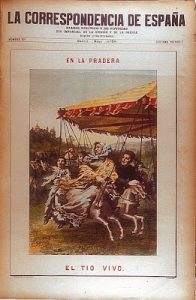
Señores: La Correspondencia de España.
Era un niño de unos diez años, pobremente vestido, de simpática figura. Acercose, dio la vuelta a la mesa, y cuando llegó junto a Sofía, le presentó no sé qué periódico con caricaturas, diciéndole:
Con esto se alegran los corazones tristes; cómprelo usted.
La ocurrencia del chicuelo nos hizo reír a todos. Sofía, en particular, fue la que más se fijó en él.
¿Y quién te ha dicho que yo tengo el corazón triste?
No sé —contestó el muchacho todo confuso—; pero usted tiene cara de ser muy buena, y mi madre dice que para los buenos son todas las tristezas.
Se conoce que tu madre no es tonta —dijo Sofía.
¡Qué ha de ser tonta!, si todas las vecinas vienen a consultar con ella.
—Echará las cartas —dijo Álvarez riéndose.
—Mi madre no hace esas brujerías —replicó el niño, algo amostazado.
¡Vaya, qué ocurrencias tienes tú también! —exclamó Sofía, mirando a su prometido con cierto enojo.
—Mira, no hagas caso —añadió mirando al niño.
¿Quieres café? Tienes cara de tener mucho frío.
Sí que lo tengo, señorita.
Pues verás cómo vas a entrar en calor. Tráete una silla y siéntate.
No se hizo de rogar el chiquillo: se trajo una silla, y sentándose junto a Sofía, le sirvieron un café con media tostada, ¿y qué les diré a ustedes? Que pasamos el rato entretenidos con la conversación de aquel niño, que parecía un hombre de gran experiencia por sus lógicos razonamientos.
A todos nos llamó la atención, pero más especialmente a Sofía, que le hizo mil preguntas. Álvarez me decía en voz baja:
¿No la ves qué contenta está? Es preciso que todas las noches la traigamos al café; se ha distraído más que en el teatro.
Desde aquella noche, Sofía cambió por completo. Ya no la veíamos abismada en sus pensamientos, ni me volvió a hablar de sus sueños.
En el café, el niño Elías venía a pasar con nosotros largos ratos. Como Sofía lo prefería tanto y notábamos en él tanta inteligencia, nos interesamos por su suerte, y así supimos que era huérfano de padre, que tenía madre y dos hermanas y que se pasaba su vida en la calle vendiendo periódicos.
La intemperie y las necesidades iban destruyendo el endeble organismo del muchacho.
El padre de Sofía habló con la madre del vendedor de periódicos, que vio el cielo abierto cuando comprendió que a su hijo lo harían hombre. Fue ingresado en un colegio, e iba a comer diariamente con Sofía.
Álvarez, viendo a su amada ir de bien en mejor, le propuso efectuar su proyectado enlace. Accedió ella gustosa a sus deseos.
Sólo una gracia te pido —le replicó—: que me dejes querer a Elías.
Siento por él un cariño que no se parece al que profeso a los demás: yo no sé si a los hijos se querrá del modo que yo quiero a ese niño.
Pasaron unos días entre risas y juegos, ilusiones y esperanzas. Sofía era completamente feliz cuando correteaba por el jardín con Elías, como dos chiquitines traviesos.

Un día fuimos al Retiro. Levantose en mal hora un aire muy frío, y Sofía comenzó a toser: aunque trataba de ocultarlo, advertimos que en su pañuelo había algunas manchas de sangre.
Álvarez no supo disimular su alarma; pero Elías se le acercó y le dijo por lo bajo:
No ponga usted el semblante triste, que se asustará Sofía.
Miramos al niño y vimos que se enjugaba furtivas lágrimas, que quiso aparentar serenidad y comenzó a tararear una canción que encantaba a Sofía. ¡Un niño nos daba lecciones de entereza!
Llegamos a casa. Sofía se acostó y ¡ya no se levantó más!
Álvarez estaba desesperado al ver apagarse aquella luz de su existencia. Elías consolaba al prometido de Sofía y cuidaba a ésta con ternura sin igual. Ya próxima a la agonía, y en momentos de lucidez, llamome para decirme quedamente:
¿Te acuerdas? Ya te decía que yo era un viajero que buscaba algo. Pues mira, ya he llegado al término de mi viaje: encontré lo que buscaba. Era un ser que me
quiere más que todos vosotros. ¡Ese ser es Elías!
A esto levantó la voz llamando a toda su familia, despidiéndose de todos con
frases conmovedoras.
¡Adiós —dijo a Álvarez—, mi amado de la tierra!…
Y luego, mirando a Elías, se iluminó su semblante con una sonrisa divina. —¡Hasta
luego! ¡No tardes!…
Y expiró.
Nuestra desesperación llegó al extremo. Los padres de Sofía, yo no se cómo aún tienen ojos para llorar.
Álvarez, daba compasión verle… Yo vivía sin sombra, porque para mi Sofía lo era todo. Sin embargo, todos nos hemos ido consolando, menos Elías; ese ni gritó, ni derramó una lágrima, ni pronunció una sola palabra. Pero a los tres meses de morir Sofía, murió él de consunción, diciendo poco antes de lanzar su postrer suspiro:
Me voy, porque ella me espera.
Álvarez se indignaba contra sí mismo, y decía:
¡Un niño me ha vencido! ¡Él ha sabido morir!… mientras yo vivo.
Una noche vino a mi cuarto Álvarez, gritando como un loco:
¡Leopoldo! ¡He visto a Sofía! No creas que deliro, no. Estaba pensando en el heroico Elías, cuando oí la voz de Sofía, diciéndome claramente: «¡Tú no has muerto, porque no debías morir; tranquilízate, tranquilízate!»
Yo me asusté más que Álvarez, y le aconsejé que se fuera a viajar para distraerse.
El se fue a Inglaterra, y yo estudié el espiritismo para hallar una solución a los presentimientos de Sofía, y a la muerte de aquel pobre niño. Había en todo este proceso enigmático un hecho indesmentible.
Cuatro seres queríamos con delirio a Sofía: sus padres, su prometido y yo; y a pesar de nuestro amor, que era inmenso, vino un ser extraño, un niño, y ella le amó más que a todos nosotros, y él la quiso más que todos nosotros juntos, puesto que murió por ella. ¿Qué prueba esto?

Los cinco libros de la Codificación Espírita
El espiritismo me da la clave de todo el misterio, cuando menos me lo explica. Álvarez, como yo, estudió también las obras de autores espiritistas, y aunque a ustedes les causará risa lo que les voy a decir, Álvarez me escribe diciéndome que se casa, y lo hace porque el espíritu
de Sofía se comunica con él y le ha aconsejado que se case.
Resultado: que hay quien se muere por amor, y los espíritus sobreviven al cuerpo material. Yo tengo algunas comunicaciones de Sofía.
Luisa le dijo en voz baja a Leopoldo sí tendría inconveniente en dejarle leer los dictados del espíritu de la enamorada, y dándoselos, añadió el joven:
Después de leídos, podéis dárselos a Amalia.
Al día siguiente vino Luisa a verme y me entregó la carta de Álvarez, que contenía varias comunicaciones de Sofía. Una de ellas decía lo que sigue:
«Hay amores que nacen en la tierra; hay afectos que vienen de otros mundos. Tú me has querido como se puede amar en este planeta. Tú eres un espíritu muy joven aún; el mío, en cambio, es muy viejo; y a pesar de que para los terrenales mi muerte ha sido para ti una desgracia, en realidad has ganado ciento por uno, porque yo tengo una larga historia, y los espíritus que han llorado mucho, se unen mejor con sus compañeros de infortunio.
Por esto Elías era tan simpático para mí. Juntos sucumbimos en el circo de Roma; juntos hemos sido descuartizados por los caballos del desierto; juntos nos han quemado vivos en las hogueras de la Inquisición; juntos hemos sido degollados en la memorable noche de San Bartolomé; juntos hemos comido el pan de la esclavitud.
Su pena era la mía: mi dolor su dolor. Por eso en la tierra, con ser tantos los amores que me rodeaban, me faltaba algo, ¡sentía que me faltaba él!
¡No debía yo unirme con nadie en la tierra hasta que hallara al amado que tantas veces murió por mí! Tú eras para mí un niño: busca un alma como la tuya, joven y sencilla, y continúa escribiendo tu historia, en cuyas páginas ni el fuego ni la sangre han dejado sus huellas. Adiós».
El amor no es un mito. Los espíritus simpatizan, se buscan y se aman. Cuando en la tierra veamos familias desunidas, no juzguemos a la ligera: ¡quién sabe aquellos espíritus lo distantes que están unos de otros! ¡Pero el amor existe, no lo dudemos, porque el amor es la poesía de los mundos!

Amalia Domingo Soler




















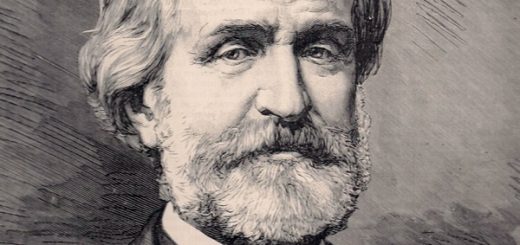
Comentarios recientes