El Espíritu Consolador


Jesus
No hay remedio: todos hemos de probarte, oh dolor amarguísimo, que trituras nuestro corazón, destrozas nuestra alma y consumes nuestro organismo.
Fiel compañero de la vida, nos acompañas desde la cuna al sepulcro y tu negra sombra no perdona ni a la infancia risueña y juguetona, ni a la juventud alegre y expansiva, ni a la vejez madura y cavilosa.
Con hambre devoradora visitas los lugares más recónditos de la Tierra y te gozas en atormentar a poderosos y a humildes, a pobres y a ricos, a justos e injustos; tus entrañas son insaciables y no se han visto hartas desde que en este planeta apareció el desnudo y mísero primer representante de la Humanidad, hasta la fecha.
¿Qué haremos para satisfacerte, dolor, implacable dolor que destruyes, matas y aniquilas tan sin piedad?
¿No te hemos pagado todos tributo generosísimo en nuestro nacimiento y en nuestra muerte?
¿No venimos a este mundo desgarrando a nuestras madres y no nos vamos de él rasgando en finísimas tiras el corazón de los que quedan?

Pues si en esos dos actos experimentamos propios y extraños padecimientos agudisimos, ¿por qué has de cebarte aún en el curso de nuestra existencia, abrumándonos con achaques físicos, con penas morales y materiales variadas hasta lo infinito?
¡Déjanos, cruel dolor, suelta esos tus brazos que nos ahogan, permite que un momento respiremos sin tu aplastadora presión, vete, abandónanos para siempre, no quiero sufrir ya más!
Así exclamaba un alma triste, agobiada por el infortunio y apuradas ya sus fuerzas; el eco de sus quejidos llegó hasta la región donde brilla la eterna luz y donde resplandecen los puros espíritus.
Uno de ellos, conmovido en su amor fraternal por tanto desconsuelo, bajó a la Tierra, rápido como el pensamiento, y en el corazón de la afligida murmuró lo siguiente:
— ¡Oh Humanidad doliente, siempre dispuesta a la impaciencia y a la acusación! Miras lo que eres, no lo que has sido; te abruman tus padecimientos, cuando sólo debieran anonadarte tus culpas, aunque Dios misericordioso ha consentido que no te acordases de ellas para hacer más llevadera tu existencia corpórea.
Quisierais todos ser felices sin poner de vuestra parte trabajo alguno, así como enfermo caprichoso quiere sanar sin beber la poción amarga que ha de devolverle la salud perdida.

Y si para remediar males físicos os valéis de medios materiales ¿por qué no aceptáis las penalidades del espíritu, bálsamo curativo de tan terribles enfermedades como aquejan vuestra alma?
¿Qué son el egoísmo, el orgullo y otros vicios secundarios sino achaques morales del espíritu?
Y si no cabe felicidad cuando alguna dolencia aqueja vuestro cuerpo, ¿qué ventura pretendéis tener con unas almas débiles para el bien, mezquinas en sus pensamientos, bajas en sus placeres?
La verdadera dicha nace de la bondad, y como esta existe en vuestro planeta en grado infinitesimal, de ahí que seáis todos tan desgraciados.
Volvéis una y mil veces a este mundo expiando, probando si podréis adquirir tal o cual virtud, despojaros de tal o cual vicio más… ¡ah! vuestras fuerzas son tan pocas, vuestro progreso tan lento que pagáis muy caro vuestros errores y sufrís y más sufrís sin recordar cuán justificados están toda suerte de padecimientos.
¡Padres que lloráis la ingratitud de vuestros hijos, ¡cuán poco pensáis que tal vez habéis amargado los días de aquellos que en otra existencia os dieron el ser!
Mujer que velas, y madrugas, y trasnochas para ganar un mísero pedazo de pan, ¡quién sabe los capitales que han pasado por tus manos sin haberte acordado del pobre!
Y vosotros todos que veis vuestra reputación marchita y ajada por la calumnia, ¡cuántas lágrimas habréis hecho verter a tristes inocentes!

La justicia de Dios es infinita, y hasta el más insignificante suspiro reconoce por causa alguna imperfección, así como la más mínima alegría es recompensa de algún pequeñísimo mérito.
No claméis pues contra el dolor; no pidáis que el Padre aparte el cáliz de vuestros labios, antes bien rogad que os dé fuerzas para apurarlo.
Bienaventurados los que lloran, dijo el fuerte y el humilde por excelencia, porque ellos serán consolados.
Poco ha sido comprendida la evidencia y la dulzura de esta verdad.
«A Dios, quien más padece, se avecina», escribía un festivo autor (1), grave en algunas ocasiones, y en esta veía las cosas desde su verdadero punto de vista; si tuviéreis miras más elevadas envidiaríais efectivamente al que mucho sufre, porque en las grandes sacudidas morales es cuando el alma siente la inmanencia de Dios en ella.
Pero no, no es posible que a ese punto lleguéis; a través del opaco velo carnal no podéis apreciar las consecuencias del dolor y contra él os rebeláis y clamáis al cielo con desesperación y a todo trance quisiérais apartar de vuestra vida las horas angustiosas que a todos alcanzan.
Y sin embargo, no hay progreso sin dolor, no hay redención de los pecados sin expiación, no hay bienestar moral para quien no lo ha adquirido legítimamente.
¡Pobres hermanos de la Tierra! la experiencia diaria os muestra que es imposible realizar esperanzas sin trabajo, y esto que aplicáis a la vida material, no os ocurre aplicarlo a la vida espiritual.
¡Cuántas caídas sufre el niño antes de saber andar, cuántos suspiros cuesta al amante unirse a la persona amada, cuántos desengaños experimenta el sabio antes de sacar sus inventos a la Iuz!
¡Oh dolor, dolor que si destruyes el cuerpo también lo conservas, aguijón necesario en los espíritus atrasados!
Sin ti nunca llegarían las almas a depurarse, y aplastadas por el peso de sus maldades, jamás sabrían lo que es ser feliz.
Por ti, dolor bendito, nos elevaremos todos hasta el manantial armonioso de nuestro ser, y purificados por la ciencia y por el amor gozaremos de un aventura tanto más positiva cuanto que en ella reinará la fraternidad y el trabajo.

Cesa, pues, en tus lamentos, alma afligida, resiste tus dolores con ánimo decidido; para todas tus desdichas tienes un consuelo en el Espiritismo, y cuando sientas que tu corazón no puede ya más, que la vida se te escapa por el exceso del dolor, pide, ruega te se concedan fuerzas, y raudales de benéfico fluido fortificarán tu desmayado espíritu, porque por mandato divino lo damos a todo aquel que nos pide auxilio para su mejoramiento moral.
Calló la voz; en tanto hablaba, el alma escuchaba atenta y silenciosa: en ella se había apagado aquella rebelión que en un principio mostrara; palabras tan lógicas habían desviado su pensamiento de la impaciencia; dulce calma inundaba su ser; agradecida quiso saber a quién debía tanto bien y así preguntó:
Espíritu, sublime espíritu que convences con tu lógica y persuades con tu dulzura, ¿quién eres? ¿has pertenecido a mis deudos, a mis amigos, has tenido nombre conocido en la Tierra?
Dímelo para que todos los días lo bendiga.
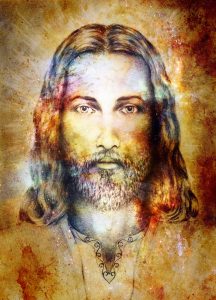
Sociedad Española de Divulgadores Espíritas- imagen protegida por SEDE -Derecho de autor : Jozef Klopacka
De nuevo oyóse la armoniosa voz .
— Yo soy aquel que recoge los suspiros y enjuga las lágrimas; yo velo con la madre junto a la cuna de su enfermo hijito; yo visito las cárceles y acudo a los patíbulos; yo pongo la esperanza en los desgraciados y consuelo a los pobres, a los tristes y a los afligidos, porque yo soy junto con una pléyade inmensa de otros espíritus, el Consolador prometido por Cristo, cuya misión se ha hecho visible y tangible desde el advenimiento del Espíritu de Verdad o sea del Espiritismo.
Matilde Ras
Bibliografía
(1) Quevedo.
Ras, Matilde. Revista Espírita de 1885, nº 12, pg 359 – 361.
Imagen protegida: 123RF, derecho de autor: Jozef Klopacka



















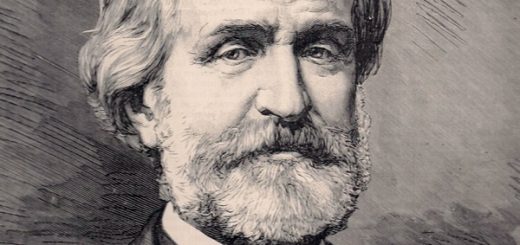
Comentarios recientes