El ramo de violetas – Amalia Domingo Soler

Entre los amigos que dejé en Madrid, se cuentan don Andrés del Valle y su esposa, Cristina Ruiz: son dos seres unidos por verdadero cariño.
Una tarde fui con ellos a un lindo huerto de su propiedad, que cultiva Andrés con mucho esmero.
Llamome la atención los muchos cuadros que había de violetas.
—¡Qué delirio tenéis por esta flor humilde! —dije a mis amigos.
—Lo que es Andrés —contestó Cristina—, se vuelve loco por las violetas, y por darle gusto en todo, tengo yo el cuidado de que el jardinero las cuide esmeradamente, y eso… que no debía hacerlo.

—¿Por qué? —pregunté. —Bien sabe él por qué.
Andrés se sonrió y me dijo al oído con misterio:
—Cristina tiene razón; las violetas me recuerdan una afección que tuve en mi vida, grande, profunda, inmensa, que si la muerte no se hubiese puesto por medio, ¡quién sabe a dónde hubiera yo ido a parar!
—Ya ves, ya ves cómo se explica —replicó Cristina riéndose alegremente—, y esa pasión la sintió después de casado.
—¿Sí?… ¿Es posible?
—Y tan posible, hija, y tan posible.
—Parece mentira; nadie diría que Andrés ha roto un plato en toda su vida…
—Sí, fíate en la Virgen y no corras; ya tuve entonces mis disgustillos; pero, vamos, una vez, creo que hasta los santos pecan, y es preciso tener indulgencia.
—Tenga usted entendido, Amalia —dijo Andrés con gravedad—, que en cierto modo yo no le falté a mi esposa: fue un amor puramente platónico; fue un afecto que no nació en este mundo.
—¡A mí con esas! —arguyó Cristina, dando cariñosos golpecitos en el hombro de su marido—. Yo lo que sé es que tú la querías, y que aquella temporada de todo te ocupabas menos de mí.
—¿Y qué fue ello? ¿Se puede saber?
—Sí, sí, anda, cuéntale a Amalia tus amores, y así te distraerás mientras yo voy a preparar la merienda. Cuando estuvimos solos, le dije a Andrés:
—¿Conque también tiene usted su historia?
—¿Quién no la tiene, amiga mía? Sólo que unos la cuentan y otros se la callan. La mía no cuenta más que un episodio; pero ese, crea usted que no lo olvidaré en mi vida.
Lo que voy a contar me sucedió hace veinte años, y hacía diez que estaba casado con Cristina.
Yo me casé convencido de que quería mucho a mi esposa.
Vivíamos tranquilamente, como nos ve usted ahora: ella entregada a sus costumbres católicas, y yo a mis libros y a mis experimentos químicos. Murió mi padre, y tuvimos que ir a Sevilla para arreglar los asuntos familiares.

Una tarde que salí con Cristina, la dejé en la Catedral, y yo me fui a dar un paseo por las calles. El azar me llevó a la calle de San Fernando.
Iba mirando distraídamente, cuando acerté a fijar mis ojos en una ventana baja, donde había sentada una niña que apenas contaría catorce años.
Era blanca, blanquísima, pero con la palidez del marfil; de ojos grandes, muy grandes, tristes, extremadamente tristes.
Tenía la cabeza reclinada sobre la reja, y una de sus rubias trenzas tocaba en la acera: su cabello era magnífico. Mirarla y estremecerme, fue todo uno.
Mirome ella a su vez, y noté, no sin sorpresa, que se ruborizó, y se levantó mirándome fijamente: parecía que sus ojos me interrogaban diciéndome: ¿quién eres?
Seguí mi camino, y en toda la tarde no pude olvidar la figura de aquella niña, que sin tener nada de particular, me impresionó tanto.
Nada dije a Cristina.
A la tarde siguiente, volví a pasar; vi otra vez a la niña, y… ¿para qué repetirle lo mismo?
La miré, me miró; la seguí viendo todos los días más de una vez, y comprendí con profundo sentimiento que la pobre niña era sordomuda.
Algunas veces había un niño junto a ella, y los dos se hablaban por medio de signos.
Me inspiró tanta compasión… Sus ojos me hablaban con tal elocuencia, que una tarde compré un precioso ramo de violetas, y al pasar se lo dejé en la ventana.

Lo tomó y se sonrió; pero tan tristemente, que me pareció escuchar un gemido.
No sé lo que me inspiraba aquella criatura; yo no veía en ella a la mujer, porque era una niña demacrada, escuálida; parecía más bien un cadáver embalsamado, que una persona viva: sólo sus ojos tenían reflejos de vida, pero de una vida amarga, dolorosa…
Yo sufría al verla; parecía que me trituraban el corazón; pero adoraba aquel sufrimiento.
Dos meses la estuve viendo diariamente. Un día pasé como de costumbre y hallé la ventana cerrada.
Decirle lo que sufrí, me es imposible; a mí mismo me asustaba la intensidad de mi dolor.
Durante ocho días, no viví, y como yo respetaba mi posición, no quise preguntar a ninguno de los criados que veía salir de la casa: tuve fuerza de voluntad bastante para ser discreto.
¿Qué era yo para aquella niña?
¡Nada! ¡Nada podía ser!… y sin embargo, yo sabía que ella me amaba, y yo sentía por ella lo que no se siente más que una vez en la eterna vida del espíritu.

Al noveno día, al llegar cerca de la casa, vi la ventana abierta: ahogué un grito de alegría, y atravesé la calle para acercarme a la ventana.
¿Qué vi, que me agarré a la reja como un loco? En el fondo de la habitación un altar con muchas luces, y en el suelo, sobre almohadones de raso azul, estaba colocado el cadáver de la pobre niña.
¿Qué le diré, Amalia, qué le diré?
Quedé petrificado, no sabiendo lo que pasaba por mí. A pesar de mi turbación, reparé que entraban muchas mujeres a ver a la difunta, y las seguí.

Al entrar en la sala mortuoria, yo que nunca me había arrodillado, me hinqué de rodillas junto al cadáver, y entonces vi que sobre su pecho había un ramo de flores secas; me incliné más y reconocí el ramillete de violetas que yo le había dado, quince días antes de su muerte.
¿Cuánto tiempo estuve allí?
Lo ignoro. Cuando me di cuenta de que existía, me encontré en mi lecho, rodeado de mi familia.
A mis preguntas de lo sucedido, díjome mi esposa que me había dado un accidente viendo a una niña muerta.
Alguien me conoció, haciéndome trasportar a mi casa.
Quince días estuve delirando y hablando inconexamente de un ramo de violetas y de una niña.
Al oír esto, estreché las manos de Cristina, diciéndole:
—Perdóname; cuando esté bien ya te lo contaré todo; no me juzgues sin oírme.
Mi esposa, modelo de discreción, nada me contestó.
La primera vez que salí de casa apoyado en el brazo de Cristina, ésta me llevó a pasear por la calle de mis sueños.
Ella leyó en mi pensamiento y me dijo sonriéndose:
—¡Tranquilízate, no te fatigues; todo lo sé!
—¿Todo?
—¡Sí, todo!… Vamos a sentarnos a los jardines, y hablaremos.
Mi esposa me contó entonces:
—La doncella de la niña que ha muerto es sobrina del ama de llaves de tu hermana, y durante tu enfermedad, la pobre muchacha ha venido a pasar algunos días con su tía.
La muerte de la niña muda la dejó muy trastornada; y sin saber ella con quién hablaba, refiriome que su señorita había querido tanto a un joven, y nos contó todos los pormenores de tus platónicos galanteos.
Esto, como puedes comprender, me hizo sufrir mucho, porque llovía sobre mojado.
Tu conducta durante estos dos meses me daba a conocer que en ti pasaba algo extraordinario, y tu enfermedad y tu delirio han venido a demostrarme que tu corazón ya no era mío.
Al mismo tiempo, cuando la doncella de la muda me contaba lo desgraciada que ha sido esa infeliz, me daba mucha compasión, ¡pobrecita!

Tu ramo de violetas la hizo completamente feliz; ha sido el único obsequio que ha recibido en toda su vida.
Desde que se lo diste, no lo separó de su lado, e hizo prometer a su padre que se lo pondrían en el pecho después de muerta.
Como tú viste, respetaron su voluntad, y con él ha sido enterrada.
¡Pobre criatura! En su casa, dice la doncella que nadie le hacía caso.
—Pues, ¿y su madre? —pregunté a mi esposa.
—No tenía madre. Dicen que murió cuando nació la pobre sordomuda.
Ha tenido madrastra y hermanos que se burlaban de ella; se iban de paseo y la dejaban abandonada en poder de los criados. Sin duda tú has sido el único ser que la ha querido en el mundo.
Al oír esto, sentí que el llanto afluía a mis ojos. Cristina exclamó:
—Llora: yo también lloro; los muertos no pueden inspirar celos.
—Si soy culpable, no lo sé —dije mirando a mi esposa—; pero te puedo jurar que en esa niña yo no veía a la mujer; sufría al mirarla.
—Sí, lo comprendo.
Su doncella dice que la pobrecita estaba en el último grado de tisis; que parecía un esqueleto; que siempre le faltaba aire para respirar, y aunque sintiera frío, se ponía en la ventana, porque dentro de casa se ahogaba.
—¡Pobre niña! Yo comprendía que agonizaba, y tomaba parte en su agonía.

Restablecido ya, volvimos a Madrid, y entramos en nuestra vida normal.
Siempre hay en mi mente un recuerdo para la niña muda: y, en memoria del ramo de violetas que ella tanto amó, tengo un gusto especial en cultivar esas humildes y delicadas flores.
—¿Y no ha sabido usted nada de ella?
—¿Cómo si no he sabido?
—Una persona que no miente, me dijo hace mucho tiempo que usted era espiritista, y que por su esposa lo ocultaba.
—No la han informado mal, pero esto es un secreto mío de la mayor importancia.
Cristina es católica fanática, y por ningún estilo quiero que sepa que me comunico con la niña muda.
No es capaz mi esposa de comprender lo que es un espíritu.
¡Quién sabe lo que se figuraría! A usted puedo decirle que en las sesiones espiritistas de un grupo familiar, hablo con la niña de mis amores castos, que es un espíritu de gran elevación, de gran sentimiento.
—¿Y qué le ha dicho el espíritu de esa niña?
—Vea usted la última comunicación obtenida:
Y, sacando un papel de su cartera, leyó lo que sigue:
«¡Violetas! ¡Queridas violetas! ¡Humildes flores de la tierra! ¡Vuestra delicada fragancia embalsamó los últimos días de una pobre muda! ¡Violetas! ¡Flores de mi alma! vosotras me dijisteis:
«Un ser te ama… ¡te llorará cuando mueras!»
¡Oh! ¡Entonces yo no quería morir, porque había encontrado la realidad de mis sueños!…
Yo veía en mi mente, desde muy pequeña, a un hombre, a quien esperaba siempre, ¡siempre! Cuando te vi exclamé:
«¡Ya está aquí!»
Sentí una emoción desconocida, dolorosa tal vez, porque mi débil organismo ya no podía sentir sensaciones. ¡Sólo tu ramo de violetas le daba calor a mi corazón! Aquellas fl ores me decían:
«Vete tranquila, él llorará por ti…»
¡Y has llorado! ¡Si tú supieras quién soy!
Nuestros espíritus hace mucho tiempo que están unidos. Sí, estamos enlazados como el placer y el dolor.
Como la luz y la sombra. Como la voz y el eco. Como la flor y el fruto.
Como el tronco y las hojas. Como la nube y la lluvia.
¡Cuánto nos hemos querido! ¡Cultiva, cultiva las violetas!

Su perfume te hablará de la pobre muda de la tierra.
¡Espíritu de larga historia que en todas sus existencias te ha consagrado su profundo amor!» Decirle a usted, Amalia, lo que yo gozo con estas comunicaciones, es imposible.
Muchas otras guardo de ella, y otro día le contaré algo de nuestra historia. Cristina viene y hago punto final. Digamos como los masones cuando se acerca un profano:
«¡Llueve!»
¡Cuántos misterios guarda la humanidad! ¡Quién diría, al ver a aquella pobre muda enferma, casi exánime, que era un espíritu tan lleno de vida, tan ávido de amor!… ¡Un incendio de pasión!… ¡Cuán poco gozó en la tierra! Sólo un ramo de violetas cifró su felicidad. Ella también se asemejó a esa delicada flor.
Vivió entre las hojas de su infortunio: el perfume de su alma no embalsamó, se disipó en el espacio. ¡Pobre niña!

Amalia Domingo Soler
Bibliografía





















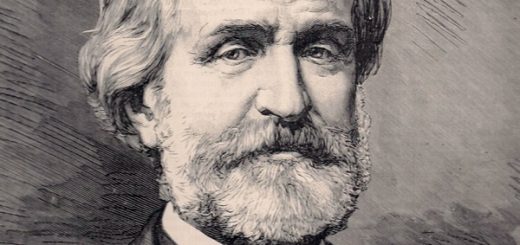


Comentarios recientes