¿Existen los espíritus?

La causa principal de la duda relativa a la existencia de los Espíritus radica en la ignorancia de su verdadera naturaleza.

Por lo general, las personas imaginan a los Espíritus como seres aparte en la creación, cuya necesidad no está demostrada.
Muchas sólo los conocen a través de los relatos fantásticos con que fueron acunadas en la niñez, a semejanza de las que sólo conocen la historia a través de las novelas.
No intentan averiguar si esos relatos, despojados de sus accesorios ridículos, encierran algún trasfondo de verdad, y sólo las impresiona el lado absurdo que ellos revelan.
Como no se toman el trabajo de quitar la cáscara amarga para descubrir
la almendra, rechazan todo, tal como los que, al verse afectados por ciertos abusos en el ámbito religioso, incluyen la totalidad de la religión en una misma censura.

Sea cual fuere la idea que se tenga de los Espíritus, la creencia en ellos se basa, necesariamente, en la existencia de un principio inteligente fuera de la materia.
Esa creencia es incompatible con la negación absoluta de dicho principio.
Así pues, tomamos como punto de partida la existencia, la supervivencia y la individualidad del alma, de la cual el espiritualismo es su demostración teórica y dogmática, y el espiritismo su demostración patente.
Dejemos de lado, por unos instantes, las manifestaciones propiamente dichas, y razonando por inducción veamos a qué consecuencias llegamos.
Desde el momento en que se admite la existencia del alma y su individualidad después de la muerte, es necesario admitir también:
1.º, que la naturaleza del alma es diferente de la del cuerpo, puesto que, una vez separada del cuerpo, el alma ya no tiene las propiedades de aquel;

Representación de una mente iluminada por el conocimiento.
2.º, que el alma tiene conciencia de sí misma, puesto que se le atribuye la alegría o el sufrimiento; de otro modo, sería un ser inerte y de nada nos valdría poseerla.
Una vez admitido esto, se sigue de ahí que el alma va a alguna parte.
¿Qué sucede con ella y a dónde va?
De acuerdo con la creencia generalizada, el alma va al Cielo o al Infierno.
Pero ¿dónde se encuentran el Cielo y el Infierno? Antaño se decía que el Cielo estaba arriba y el Infierno abajo.
Pero ¿qué es lo de arriba y lo de abajo en el universo, a partir de que se conoce la redondez de la Tierra y el movimiento de los astros –movimiento que hace que lo que en un determinado momento está en lo alto, se encuentre abajo al cabo de doce horas–, así como lo infinito del espacio, a través del cual nuestra mirada penetra para alcanzar distancias inconmensurables?
Es verdad que con la expresión “lugares inferiores” también se designan las profundidades de la Tierra.
Pero ¿en qué se convirtieron esas profundidades después de las investigaciones hechas por la geología?
¿En qué se convirtieron, igualmente, esas esferas concéntricas denominadas “cielo de fuego”, “cielo de las estrellas”, después de que se verificó que la Tierra no es el centro de los mundos, que incluso nuestro Sol no es el único, sino que millones de soles brillan en el espacio, y que cada uno de ellos constituye el centro de un torbellino planetario?
¿A qué quedó reducida la importancia de la Tierra, perdida en esa inmensidad?
¿Por qué injustificable privilegio este imperceptible grano de arena que no se distingue por su volumen, ni por su posición, ni por un papel particular, habría de ser el único planeta poblado por seres racionales?
La razón se rehúsa a admitir la inutilidad de lo infinito, y todo nos dice que esos mundos están habitados.

Ahora bien, si están poblados, aportan también sus contingentes al mundo de las almas. Con todo, una vez más inquirimos, ¿qué sucede con esas almas, puesto que tanto la astronomía como la geología han destruido las moradas que les estaban destinadas y, sobre todo, después de que la teoría tan racional de la pluralidad de los mundos las multiplicó hasta lo infinito?
Como la doctrina de la localización de las almas no puede concordar con los datos de la ciencia, otra doctrina más lógica demarca como dominio de ellas, no un lugar determinado y circunscrito, sino el espacio universal.

Se trata de todo un mundo invisible en medio del cual vivimos, que nos circunda y se codea con nosotros permanentemente.
¿Acaso hay en eso algo imposible, algo que se oponga a la razón?
De ningún modo. Por el contrario, todo indica que no puede ser de otra manera.
Pero, entonces, ¿en qué se transforman las penas y las recompensas futuras, si se suprimen los lugares especiales donde se hacen efectivas?
Tengamos en cuenta que la incredulidad en lo relativo a esas penas y recompensas está provocada, en general, por el hecho de que tanto unas como otras son presentadas en condiciones inadmisibles.
En vez de eso, afirmemos que las almas encuentran en sí mismas su dicha o su desgracia; que su destino se halla subordinado al estado moral de cada una; que la reunión de las almas buenas y afines constituye para ellas una fuente de felicidad; que, conforme al grado de purificación que hayan alcanzado, penetran y entrevén cosas que las almas groseras no captan, y entonces todo el mundo comprenderá sin dificultad.
Afirmemos, incluso, que las almas sólo llegan al grado supremo mediante los esfuerzos que realizan para mejorar, y tras una serie de pruebas que son adecuadas para su purificación; que los ángeles son las almas que han llegado al grado más elevado de la escala, grado que todas pueden alcanzar mediante la buena voluntad; que los ángeles son los mensajeros de Dios, encargados de velar por la ejecución de sus designios en todo el universo, y que se sienten felices de desempañar esas misiones gloriosas.
De ese modo, habremos dado a su felicidad un fin más útil y atrayente que el que consiste en una contemplación perpetua, que no sería más que una perpetua inutilidad.
Digamos, por último, que los demonios son simplemente las almas de los malos, que todavía no se han purificado, pero que pueden llegar, como las otras, al más alto grado, y esto parecerá más acorde con la justicia y la
bondad de Dios que la doctrina que los presenta como seres creados para el mal y para estar perpetuamente dedicados a él.
Una vez más, eso es lo que la razón más severa, la lógica más rigurosa, el buen sentido, en suma, puede admitir.
Ahora bien, esas almas que pueblan el espacio son, precisamente, lo que denominamos Espíritus.
Por consiguiente, los Espíritus son las almas de los hombres despojadas de su envoltura corporal.
Si los Espíritus fueran seres aparte, su existencia sería más hipotética. En cambio, si se admite que las almas existen, también se debe admitir a los Espíritus, que no son otra cosa sino las almas.
Si se admite que las almas están en todas partes, habrá que admitir que los Espíritus también lo están.
No se podría, pues, negar la existencia de los Espíritus sin negar la de las almas.
Por cierto, esto no deja de ser una teoría, aunque más racional que la otra.
Sin embargo, ya es mucho que se trate de una teoría a la cual ni la razón ni la ciencia contradicen.
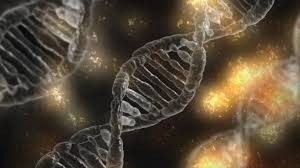
Además, si la corroboran los hechos, tiene a su favor la sanción de la lógica y de la experiencia.
Hallamos esos hechos en los fenómenos de las manifestaciones espíritas, que constituyen, de ese modo, la prueba patente de la existencia y la
supervivencia del alma.
No obstante, la creencia de muchas personas no va más allá de ese punto: admiten la existencia de las almas y, por lo tanto, la de los Espíritus, pero niegan la posibilidad de que nos comuniquemos con ellos, en virtud de que –según dicen– los seres inmateriales no pueden obrar sobre la materia.
La duda se debe a que ignoran la verdadera naturaleza de los Espíritus, acerca de los cuales suelen formarse una idea muy falsa, pues erróneamente se supone que son seres abstractos, difusos e indefinidos, lo que no es verdad.
En primer término, imaginemos al Espíritu en su unión con el cuerpo.
El Espíritu es el ser principal, puesto que es el ser que piensa y sobrevive. El cuerpo no es más que un accesorio del Espíritu, una envoltura, una vestimenta que abandona cuando está gastada.
Además de esa envoltura material, el Espíritu tiene una segunda, semimaterial, que lo une a la primera.

Cuando se produce la muerte, el Espíritu se despoja del cuerpo, pero no de la otra envoltura, a la cual damos el nombre de periespíritu.
Esa envoltura semimaterial, que adopta la forma humana, constituye para el Espíritu un cuerpo fluídico, vaporoso, pero que, por el hecho de que sea invisible para nosotros en su estado normal, no deja de tener algunas de las propiedades de la materia.

Por consiguiente, el Espíritu no es un punto, una abstracción, sino un ser limitado y circunscrito, al que sólo le falta ser visible y palpable para asemejarse a los seres humanos.
¿Por qué, pues, no ejercería una acción sobre la materia?
¿Acaso por el hecho de que su cuerpo es fluídico?
Sin embargo, ¿no es entre los fluidos más rarificados, incluso entre los que se consideran imponderables, como la electricidad, donde el hombre encuentra sus más poderosos motores?
¿Acaso la luz, que es imponderable, no ejerce una acción química sobre la materia ponderable?
No conocemos la naturaleza íntima del periespíritu. Con todo, imaginemos que está constituido de materia eléctrica, o de otra tan sutil como esa.
¿Por qué razón, si lo dirige una voluntad, no habría de tener la misma
propiedad de dicha materia?
Dado que la existencia del alma y la existencia de Dios, que son consecuencia una de otra, constituyen la base del edificio, antes de que demos comienzo a un debate espírita es conveniente que sepamos si nuestro interlocutor acepta esa base.
Si a estas preguntas:
¿Crees en Dios? ¿Crees que tienes un alma? ¿Crees en la supervivencia del alma después de la muerte?
El responde en forma negativa, o incluso si contesta simplemente: No sé, desearía que fuese así, pero no estoy seguro –lo que a menudo equivale a una negación encubierta con cortesía, disimulada bajo una forma menos categórica
para evitar un choque brusco con lo que denomina prejuicios respetables–, será inútil seguir adelante, tan inútil como pretender demostrar las propiedades de la luz a un ciego que no admite que la luz existe.
Porque, en definitiva, las manifestaciones espíritas no son otra cosa que efectos de las propiedades del alma.
Por lo tanto, si no queremos perder el tiempo con semejante interlocutor, tendremos que seguir un orden de ideas muy diferente.
En cambio, si la base es aceptada, no como una probabilidad, sino como algo probado e indiscutible, la existencia de los Espíritus se deduce de ahí con la mayor naturalidad.
Resta ahora la cuestión de saber si el Espíritu puede comunicarse con el hombre, es decir, si puede intercambiar ideas con él.
¿Por qué no? ¿Qué es el hombre, sino un Espíritu aprisionado en un cuerpo?
¿Por qué un Espíritu libre no podría comunicarse con un Espíritu cautivo, de la misma manera que un hombre libre se comunica con el que está prisionero?
Dado que admitimos la supervivencia del alma, ¿será racional que no admitamos la supervivencia de los afectos?
Puesto que las almas se encuentran por todas partes, ¿no será natural que creamos que la de un ser que nos ha amado durante su vida se acerque a nosotros, desee comunicarse con nosotros, y se sirva para eso de los medios que estén a su disposición?

Mientras se hallaba vivo, ¿no ejercía una acción sobre la materia de su cuerpo?
¿No era él quien dirigía sus movimientos?
Así pues, ¿por qué causa no podría, después de su muerte, mediante un acuerdo con otro Espíritu que esté ligado a un cuerpo, valerse de ese cuerpo vivo para manifestar su pensamiento, de la misma manera que un mudo puede servirse de una persona dotada de habla para darse a entender?
Dejemos de lado, por unos instantes, los hechos que a nuestro entender hacen indiscutible esa cuestión, y admitamos la comunicación de los Espíritus como una simple hipótesis.
Ahora solicitamos a los incrédulos que nos demuestren, no mediante una simple negación, ya que sus opiniones personales no pueden tomarse como ley, sino por medio de razones concluyentes, que eso no es posible.
Nos ubicamos en su propio terreno, y puesto que desean evaluar los hechos
espíritas con la ayuda de las leyes de la materia, les pedimos que extraigan de ese arsenal alguna demostración matemática, física, química, mecánica o fisiológica, y prueben, por a más b, siempre a partir del principio de la existencia y la supervivencia del alma:
1.º, que el ser pensante que existe en nosotros durante la vida, no debe pensar más después de la muerte;
2.º, que si continúa pensando, no debe pensar más en los que
ha amado;
3.º, que si piensa en los que ha amado, ya no debe querer
comunicarse con ellos;
4.º, que si puede estar en todas partes, no puede estar a nuestro lado;
5.º, que si está a nuestro lado, no puede comunicarse con
nosotros;
6.º, que por medio de su envoltura fluídica no puede actuar
sobre la materia inerte;
7.º, que si puede actuar sobre la materia inerte, no puede
hacerlo sobre un ser animado;
8.º, que si puede actuar sobre un ser animado, no puede guiar su mano para hacer que escriba;
9.º, que si puede hacer que escriba, no puede responder sus preguntas, ni trasmitirle sus pensamientos.

Cuando los adversarios del espiritismo nos hayan demostrado que esto es imposible, por medio de razones tan patentes como las que empleó Galileo para demostrar que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, entonces podremos decir que sus dudas tienen fundamento.
Lamentablemente, hasta el día de hoy toda su argumentación se resume en estas palabras: No lo creo. Por consiguiente, es imposible.
Sin duda, nos replicarán que nos corresponde a nosotros probar la realidad de las manifestaciones. Pues bien, les damos esa prueba mediante los hechos y mediante el razonamiento.
Si no admiten ni una ni otra cosa, si niegan incluso lo que ven, a ellos les corresponde demostrar que nuestro razonamiento es falso y que los hechos son imposibles.
El Libro de los Médiums, Nociones Preliminares, Primera Parte – Capítulo I
Bibliografía
Kardec, A., El Libro de los Médiums




















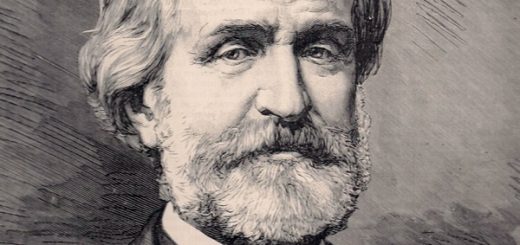
Comentarios recientes