La existencia y de la individualidad del alma

Toda la doctrina de Cristo está fundada en el carácter que Él atribuye a la Divinidad. Con un Dios imparcial, soberanamente justo, bueno y misericordioso, Él hizo del amor de Dios y de la caridad para con el prójimo la condición expresa de la salvación, y dijo:
Amad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a vosotros mismos;
en esto consiste toda la ley y los profetas; no existe otra ley.
Sobre esta única creencia asentó el principio de la igualdad de los hombres ante Dios, así como el de la fraternidad universal.
En cambio, ¿era posible amar al Dios de Moisés? No, sólo se podía temerlo.
La revelación de los verdaderos atributos de la Divinidad, juntamente con la de la inmortalidad del alma y de la vida futura, modificaba profundamente las relaciones mutuas entre los hombres, les imponía nuevas obligaciones, los hacía encarar la vida presente desde otro aspecto, y por eso mismo habría de reaccionar contra las costumbres y las relaciones sociales.
Ese es, indiscutiblemente, por sus consecuencias, el punto principal de la revelación de Cristo, cuya importancia no fue suficientemente comprendida.
Además, es lamentable decir que también es el punto del que la humanidad más se ha apartado, el que más ha ignorado en la interpretación de sus enseñanzas.
No obstante, Cristo agrega:
“Muchas de las cosas que os digo, todavía no las podéis comprender, y muchas otras tendría
que deciros, que no comprenderíais; por eso os hablo por parábolas; con todo, más adelante habré de enviaros el Consolador; el Espíritu de Verdad, que restablecerá todas las cosas y os las explicará todas”. (San Juan, 14:16; San Mateo, 17.)
Si Cristo no dijo todo lo que hubiera podido decir, es porque consideró conveniente dejar ciertas verdades en la sombra, hasta que los hombres estuviesen en condiciones de comprenderlas.
Como Él mismo lo confesó, su enseñanza estaba incompleta, visto que anunció la llegada de aquel que debería completarla. Había previsto, entonces, que sus palabras serían despreciadas o mal
interpretadas, y que los hombres se desviarían de su enseñanza; en suma, que destruirían lo que Él había hecho, puesto que todas las cosas habrán de ser restablecidas.
Ahora bien, sólo se restablece aquello que ha sido deshecho.

La codificacion Kardeciana- Sociedad Española de Divulgadores Espíritas
¿Por qué Él denomina Consolador al nuevo Mesías?
Ese nombre, significativo y sin ambigüedad, encierra toda una revelación.
Así, Cristo preveía que los hombres estarían necesitados de consuelo, lo que implica que sería insuficiente el que hallarían en la creencia que habrían de fundar. Tal vez nunca Cristo fue tan
claro, tan explícito como en estas últimas palabras, a las cuales pocas personas prestaron la debida atención, probablemente porque evitaron interpretarlas y profundizar su sentido profético.
Si Cristo no pudo desarrollar su enseñanza de manera completa, se debió a que a los hombres les faltaban conocimientos que sólo podrían adquirir con el tiempo, y sin los cuales no la comprenderían; muchas cosas habrían parecido absurdas en el estado de los conocimientos de entonces.
“Completar su enseñanza” debe entenderse en el sentido de explicarla y desarrollarla, y no en el de agregarle verdades nuevas, pues todo en ella se encontraba en estado de germen; sólo le faltaba la clave para captar el sentido de sus palabras.
Pero ¿quién se arroga el derecho de interpretar las Escrituras sagradas? ¿Quién tiene ese derecho? ¿Quiénes poseen las luces necesarias, si no son los teólogos? ¿Quién se atreve?
En primer lugar, la ciencia, que no pide permiso a nadie para dar a conocer las leyes de la naturaleza, y salta por sobre los errores y los prejuicios.
¿Quién tiene ese derecho?
En este siglo de emancipación intelectual y de libertad de conciencia, el derecho de examen pertenece a todos, y las Escrituras ya no son el arca santa en la cual nadie se atrevía a introducir la punta de un dedo sin que corriera el riesgo de ser fulminado.
En cuanto a las luces especiales, necesarias, sin objetar las de los teólogos, por más iluminados que fuesen los de la Edad Media y, en particular, los Padres de la Iglesia, ellos no lo eran lo suficiente para no haber condenado como herejía el movimiento de la Tierra y la creencia en las antípodas. Incluso sin ir tan lejos, los teólogos de nuestros días, ¿no han arrojado un anatema sobre la teoría de los períodos de formación de la Tierra?
Los hombres sólo pudieron explicar las Escrituras con el auxilio de lo que sabían, de las nociones falsas o incompletas que tenían acerca de las leyes de la naturaleza, más tarde reveladas por la ciencia. Por esa razón los propios teólogos, de muy buena fe, se equivocaron acerca del sentido de ciertas palabras y hechos del Evangelio.
Al querer a toda costa hallar en él la confirmación de una idea preconcebida, giraban siempre en el mismo círculo, sin abandonar su punto de vista, de modo que sólo veían lo que querían ver. Por más sabios que fuesen, no podían comprender las causas dependientes de leyes que ignoraban.
Pero ¿quién habrá de juzgar las diferentes interpretaciones, muchas veces contradictorias, por fuera del campo de la teología?
El futuro, la lógica y el buen sentido.
Los hombres, cada vez más esclarecidos, a medida que nuevos hechos y nuevas leyes se vayan revelando, sabrán apartar de la realidad los sistemas utópicos.
Ahora bien, la ciencia da a conocer algunas leyes; el espiritismo revela otras; todas son indispensables para la comprensión de los textos sagrados de todas las religiones, desde Confucio y Buda hasta el
cristianismo.
En cuanto a la teología, esta no podrá, juiciosamente, alegar contradicciones de la ciencia, dado que no siempre es coherente consigo misma.
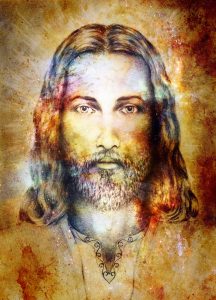
Sociedad Española de Divulgadores Espíritas- imagen protegida por SEDE -Derecho de autor : Jozef Klopacka
El espiritismo, que parte de las propias palabras de Cristo, como este partió de las de Moisés, es una consecuencia directa de la doctrina cristiana.
A la idea vaga de la vida futura agrega la revelación de la existencia del mundo invisible que nos rodea y puebla el espacio, y con eso determina en forma precisa la creencia; le da un cuerpo, una consistencia, una realidad en el pensamiento.
Define los lazos que unen el alma al cuerpo, y levanta el velo que ocultaba a los hombres los misterios del nacimiento y de la muerte.
Mediante el espiritismo el hombre sabe de dónde viene, hacia dónde va, por qué está en la Tierra, por qué sufre transitoriamente, y ve por todas partes la justicia de Dios. Sabe que el alma progresa sin cesar, a través de una serie de existencias sucesivas, hasta que haya alcanzado el grado de perfección que la aproxima a Dios. Sabe que todas las almas, como tienen un mismo punto de origen, son creadas iguales, con la misma aptitud para progresar, en virtud de su libre albedrío; que todas son de la misma esencia, y que no existe diferencia entre ellas, salvo en cuanto al progreso realizado; que todas tienen el mismo destino y alcanzarán la misma meta, más o menos rápidamente, conforme a su trabajo y buena voluntad.
Sabe que no existen criaturas desheredadas, ni más favorecidas unas que otras; que Dios no privilegió la creación de ninguna de ellas, ni a nadie dispensó del trabajo impuesto a las otras para que progresen; que no hay seres perpetuamente consagrados al mal y al sufrimiento; que aquellos a los que se designa con el nombre de demonios son Espíritus imperfectos y que todavía están atrasados, que practican el mal en el estado de Espíritus como lo practicaban cuando eran hombres, pero que adelantarán y se perfeccionarán; que los ángeles o Espíritus puros no son seres aparte en la Creación, sino
Espíritus que llegaron a la meta, después de haber recorrido palmo a palmo el camino del progreso; que de tal modo no hay creaciones múltiples ni diferentes categorías entre los seres inteligentes, sino
que toda creación es el resultado de la gran ley de unidad que rige el universo; sabe, por último, que todos los seres gravitan hacia un fin común, que es la perfección, sin que unos sean favorecidos a expensas de otros, pues todos son hijos de sus propias obras.
Por las relaciones que ahora puede establecer con aquellos que dejaron la Tierra, el hombre posee no sólo la prueba material de la existencia y de la individualidad del alma, sino que también comprende la solidaridad que vincula a los vivos con los muertos de este mundo, y a los de este mundo con los de otros planetas.
Conoce la situación de ellos en el mundo de los Espíritus; los acompaña en sus migraciones; es testigo de sus alegrías y sus penas; sabe por qué son felices o desdichados, y conoce la suerte que
a él mismo le está reservada, según el bien o el mal que haya hecho.
Esas relaciones lo inician en la vida futura, a la que puede observar en todas sus fases, en todas sus peripecias; el porvenir ya no es una vaga esperanza, sino un hecho positivo, una certeza matemática.
A partir de entonces, la muerte ya no tiene nada de aterrador para él, porque significa la liberación, la puerta de la verdadera vida.
A través del estudio de la situación de los Espíritus, el hombre sabe que la felicidad y la desdicha en la vida espiritual son inherentes al grado de perfección o de imperfección; que cada uno sufre las consecuencias directas y naturales de sus faltas o, dicho de otra manera, que es castigado según haya pecado; que esas consecuencias duran tanto como la causa que las produjo; que, por consiguiente, el culpable sufriría eternamente si persistiera siempre en el mal, pero que el sufrimiento cesa con el arrepentimiento y la reparación.
Ahora bien, como el perfeccionamiento depende de cada uno, todos pueden, en virtud de su libre albedrío, prolongar o abreviar sus padecimientos, del mismo modo que el enfermo sufre por sus excesos hasta tanto no les pone término.
Allan Kardec
La Génesis – Capítulo I

Qr-La-Genesis-los-milagros-y-las-predicciones-segun-el-Espiritismo




















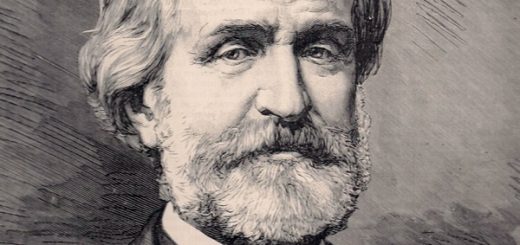
Comentarios recientes