Las ilusiones de monseñor Luján

Monseñor Luján (1) era un distinguido sacerdote, profesor de teología y poseedor de una vasta cultura, en la que se incluía un gran dominio sobre algunas de las lenguas muertas vinculadas a la historia del cristianismo; el latín, el griego y un poco de arameo.

Su estatus social venía marcado por los estándares de la época, estamos hablando de principios del siglo XIX. El clero ocupaba una posición de dominio y de amplia influencia en la sociedad. Nuestro protagonista no era una excepción.
Vinculado a firmes creencias dogmáticas en relación al cielo y el infierno, los ángeles y los demonios, y el papel que la clase sacerdotal representaba como intermediario entre el pueblo y la divinidad, su comportamiento estaba perfectamente acomodado a esa “posición” que la vida, en este caso la Iglesia, como administradora de los bienes de lo Alto, le había concedido.

Su vida social transcurría con autosuficiencia, enseñando, aclarando, corrigiendo y hasta “soportando la ignorancia del pueblo” con una cierta bondad, pero de aquella que parte del deber de tener que convivir con unas gentes incapaces de entender los profundos conocimientos que la teología y la exégesis bíblica reservaba a los más preparados, a los más inteligentes.
Él reflexionaba en silencio, y puesto que había recibido facilidades en su educación con los mejores maestros y en el desarrollo de su vocación religiosa, se consideraba un elegido, puesto que Dios le había colocado en una posición que estaba al alcance de muy pocos.
El pueblo llano y sencillo le trataba con enorme admiración y cortesía. En las conversaciones espontáneas que se suscitaban en el día a día, fuera en la calle, en la iglesia o en cualquier reunión social, la gente callaba cuando monseñor hablaba, convencidos de que sus explicaciones siempre serían mucho más interesantes y provechosas de lo que a nadie se le pudiera ocurrir. Al fin y al cabo, ¡la vida de la gente era tan vulgar y previsible!

Doña Matilde era la señora de la limpieza y del resto de las tareas del hogar. Acudía regularmente a su domicilio, una confortable casa cedida por la Iglesia, donde el notable profesor descansaba de sus tareas vinculadas a la docencia y de sus obligaciones religiosas.
Esta fiel trabajadora se encargaba de todo: la limpieza, la compra, la preparación de las comidas, etc. Lo dejaba todo a punto para que el prelado no tuviera que perder ni un minuto en las cuestiones domésticas y pudiera dedicarse a leer, estudiar, escribir y, de vez en cuando, recibir alguna selecta visita.
Esta modesta señora atendía la casa del profesor con gran esmero, para después dedicarse a sus tareas de ama de casa como madre y esposa; además de atender los problemas familiares que de forma permanente la sacudían y apenas le dejaban tiempo para el descanso.
El tiempo transcurría normalmente hasta que un día, repentinamente, doña Matilde, debido a una insospechada insuficiencia cardiaca, tuvo un infarto y murió. Cuando llegaron los médicos no pudieron hacer nada por salvarla, era demasiado tarde.
Enterado de la trágica noticia, esta nueva situación perturbó ligeramente a monseñor Luján; no obstante, decidió homenajearla con un buen sepelio del que se encargó personalmente.
Poco después, y como era de esperar, el distinguido religioso continuó con sus actividades docentes y religiosas.
Además de oficiar los principales actos religiosos en las fechas más señaladas, era habitual verlo como invitado honorífico en algunos actos institucionales, así como en el palco de autoridades durante la celebración de las fiestas, tanto nacionales como locales.
Pasaron unos años más, y a nuestro protagonista también le alcanzó una enfermedad rápida y repentina de la que no pudo escapar, y también falleció.

No obstante, el panorama que se encontró cuando llegó al otro lado no fue el esperado. Sufrió un amargo desengaño al comprobar que los ángeles, incluso el propio Jesús, no habían acudido a recibirle y dedicarle los honores que él creía merecer. Tremendamente confuso, una enorme tristeza invadió todo su ser; no era capaz de asimilar la profunda sensación de vacío y de amarga soledad.
De vez en cuando le asaltaba en su mente una pregunta:
¿Será esto el infierno o algún tipo de purgatorio?
Pasó el tiempo sin tiempo en la otra dimensión, y el velo de las ilusiones fue decayendo poco a poco; esto le ayudó a sacar sus propias conclusiones a tenor del paisaje que le envolvía y la soledad angustiante. Veía ante sí la película de su vida, preguntándose a sí mismo cómo había sido tan ciego, dejándose llevar por el orgullo y la vanidad; alimentando unas ilusiones de grandeza que la cruda realidad, al dejar su cuerpo físico, le había desmontado de golpe. En pocas palabras:
“Estaba recogiendo lo que había sembrado”.
Sin embargo, después de no mucho tiempo y en uno de esos momentos de reflexión amarga, de súbito, una inefable luz lo fue envolviendo en vibraciones de paz y de amor, y vio acercase hacia él una singular figura… Se trataba de doña Matilde, la señora de las tareas del hogar.
Acudía, eso sí, con una luminosidad difícil de describir. Monseñor Luján se quedó muy sorprendido, completamente mudo, sin saber qué decir o hacer. La amable señora, con una mirada tierna y amorosa, inició una sencilla conversación con él:
Doña Matilde.- ¡Monseñor, qué alegría verle! ¿Se acuerda de mí?
Monseñor Luján.- ¡Cómo no! Pero por favor, no me llame monseñor, es un calificativo que no merezco…
En ese momento y dominado por la emoción se puso a llorar.
Doña Matilde.- ¡Pero bueno! ¿Cómo es posible que esté tan desanimado? Con lo inteligente que es usted, con tantos conocimientos, tantos estudios… Yo le admiraba y le admiro todavía. No se desanime, trabaje en corregir lo que buenamente considere que debe de enmendar, que nuestro Padre no abandona a nadie y nos concede cuantas oportunidades podamos necesitar… Con la preparación que usted tiene le va a costar muy poco… ¡Venga, hombre, anímese!
Monseñor Luján.- He cometido muchos errores, me siento abrumado e incapaz de afrontar tantas oportunidades desaprovechadas por mi insensibilidad ante las necesidades reales de los demás, producto de mi orgullo y vanidad. No sé qué va a ser de mí.
Doña Matilde.- No piense así. ¿Quién está libre de pecado? Todos hemos desaprovechado ocasiones de hacer el bien que nos corresponde. Lo importante es que usted ya lo ha comprendido. ¡Es tan listo! Mire, ahora estoy atendiendo algunas tareas que me copan bastante tiempo; sin embargo, no lo dude, le ayudaré siempre que pueda. Acuérdese del Maestro Jesús que nunca nos abandona. Rogaré al Padre por usted.
Monseñor Luján.- Se lo agradezco profundamente. Sí, ore por mí, me encuentro solo y desorientado… no sé qué camino debo tomar.
Doña Matilde.- No se preocupe. Me han acompañado unos “amigos espirituales” que le van a ayudar. Siga adelante con coraje y no pierda nunca la fe. Tengo que marchar, pero no olvide que debemos confiar siempre en la misericordia de nuestro Padre. Hasta pronto.
Después de tan breve pero edificante y esperanzador diálogo, observó cómo esa claridad inefable que le había estado envolviendo se difuminaba hasta desaparecer. A partir de ese instante se vio rodeado por algunos hermanos espirituales que con mucha cordialidad se hicieron cargo de él.
Es necesario entender que la que fue en su última existencia Doña Matilde, debido a su elevación espiritual, tuvo que realizar un gran esfuerzo para “disminuirse” y manifestarse verbalmente como lo hacía normalmente en vida junto al profesor de teología, para no aumentarle su sufrimiento. Supo entender perfectamente la situación difícil en la que estaba inmerso nuestro protagonista, y decidió actuar con mucha delicadeza para orientarle y animarle.
Fue a partir de ese momento que el espíritu que en su última vida había sido un prestigioso clérigo decidió transformarse.
Con la inspiración de doña Matilde, que cumplió su palabra, y la colaboración de sus amigos espirituales, indagó, estudió, oró humildemente, escuchó a entidades espirituales sabias y descubrió algo que se estaba gestando en esos momentos, la eclosión de la mediumnidad trayendo la buena nueva, el evangelio redivivo, el nacimiento del Espiritismo. Esto le cautivó y decidió prepararse para una nueva existencia, pero esta vez, vinculado a esta maravillosa doctrina, a la cual se comprometió seguirla fielmente para corregir errores pretéritos.
****
Ya en la actualidad, nos han llegado noticias de que recientemente ha desencarnado un “discreto” trabajador espírita, y se rumorea que en el cementerio donde está enterrado su cuerpo hay escrito un curioso epitafio sobre el mármol blanco de su lápida. El texto grabado dice lo siguiente:
“Creo merecer muy poco o apenas nada en la otra vida, no obstante: ¡Que el desengaño no sea demasiado grande!”
El trabajo interior a la luz del Espiritismo y la comprensión del evangelio nos ha de iluminar el camino para no sufrir desengaños futuros. Si nos dejamos llevar por el orgullo, este nos puede llevar a creer más de lo que somos, y la realidad espiritual con la que nos encontraremos después de la muerte física puede que no sea la esperada.
Dios nos ama a todos, pero es infinitamente justo. No lo podemos olvidar.
José Manuel Meseguer
(1) Los nombres son ficticios.





















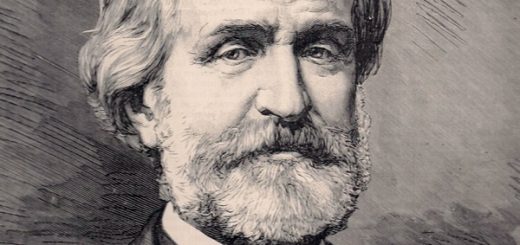
Comentarios recientes