¡ Se fueron !

Entré una mañana en un aposento sencillamente amueblado, donde había una cuna con dos niños gemelos recién nacidos. Eran los primeros que yo veía de tan corta edad y los contemplaba con tristeza y con alegría a la vez.
Con tristeza, porque siempre que llega un viajero del infinito a la Tierra, me causa lástima, ¿y cómo no?, si es un condenado a trabajos forzados, un esclavo de sus propias pasiones, un mendigo, aunque tenga palacios. Que rara vez el hombre llega a satisfacer la sed del cuerpo y la del alma, y suele muchas veces suceder el llevar cubierto el cuerpo con riquísimo manto de púrpura, en tanto que el espíritu tirita dominado por el intenso frío de la soledad íntima, frío para el cual no hay termómetro en la Tierra. Y si por el contrario el hombre halla en su hogar el calor de la vida, tiene en cambio a menudo que mendigar de puerta en puerta para alimentar a sus hijos.
¿Quién no compadece a los penados? Mas, a la vez qué tristeza experimenté, contemplando a los niños gemelos, alternativas de alegría, porque dos espíritus que se deciden a encarnar juntos, a dormir a la vez en el mismo claustro materno, deben amarse mucho, y la idea del amor me hace sonreír; es la nota más dulce de la escala universal.
No me cansaba de mirarlos y de preguntarles con mi pensamiento: ¿De dónde venís? ¿Qué propósitos traéis? ¿Queréis ser los libertadores de nuestra patria blandiendo la espada y conquistando por ella derechos y libertades? ¿Pensáis ser severos magistrados que representen a Dios en la Tierra, manejando la balanza de la Justicia? ¿Os proponéis ser grandes y verídicos historiadores que leguen a las generaciones futuras la historia de todos los siglos que se hundieron en el insondable abismo del pasado? ¿Queréis ser sucesores de Cristóbal Colón descubriendo nuevos mundos? ¿Escalaréis los cielos como Copérnico y Galileo y Newton? ¿A qué habéis venido? Por más que reiteraba las preguntas, los pequeñuelos nada respondían, y hube de contentarme con besar su frente y esperar a que abrieran los ojos. Al fin los abrieron, pero los dos estaban soñolientos, y nada me dijeron sus miradas.
Durante un año seguí contemplándolos en su paulatino desarrollo, reiterándoles mis preguntas. Y, como es lógico, no obtuve contestación: me miraban sin sonreír y sin llorar. Un día diéronme la noticia de que uno de los gemelos había muerto y el otro estaba gravemente enfermo.
Corrí a la casa. Nunca he visto ángel más risueño en los altares de la iglesia, que aquel muerto. Su rostro, pálido como el marfil, estaba animado por una especie de sonrisa indefinible. Nada más dulce que su semblante. Su boquita estaba cerrada, sus ojos también. Imaginaba yo que aquella carita manifestaba los luminosos fulgores que envolvían a un alma cuya breve permanencia en la Tierra, no la había hecho contraer nuevas responsabilidades. ¡Era un ángel que no había manchado sus alas en el barro de la Tierra!
Dos o tres días después, murió el otro niño, atacado de la misma dolencia que el primero. En su enfermedad, cuando su madre lo llamaba, levantaba su diestra, y extendiendo el índice, señalaba al cielo, como si quisiera decir: ¡Allí me espera mi hermano! También fui a contemplar su cadáver, en cuyo semblante parecían reflejarse las amarguras de todos los mártires. Jamás he visto una boca tan dolorosamente contraída. Dijérase que de sus ojos, medio cerrados, iban a brotar torrentes de lágrimas, y en su espaciosa frente algunas arrugas imperceptibles habían trazado el jeroglífico del dolor.
 ¡Qué diferencia del uno al otro! El primero risueño y dulce; el segundo, ceñudo y afligido, como dominado por el sufrimiento más acerbo. Los dos tenían la misma edad. Los dos habían sido objeto de los amorosos cuidados de su madre y de la tierna previsión de su padre. Nunca se nombraba al uno con preferencia al otro, y los desvelos de los padres se dirigían a asegurar el porvenir de ambos, y los dos sucumbieron víctimas de la misma enfermedad. ¿Por qué el uno sonreía en su lecho mortuorio, y el otro lloraba con la mayor amargura? ¿Por qué si los dos vinieron juntos, se fueron con tan distinta impresión?
¡Qué diferencia del uno al otro! El primero risueño y dulce; el segundo, ceñudo y afligido, como dominado por el sufrimiento más acerbo. Los dos tenían la misma edad. Los dos habían sido objeto de los amorosos cuidados de su madre y de la tierna previsión de su padre. Nunca se nombraba al uno con preferencia al otro, y los desvelos de los padres se dirigían a asegurar el porvenir de ambos, y los dos sucumbieron víctimas de la misma enfermedad. ¿Por qué el uno sonreía en su lecho mortuorio, y el otro lloraba con la mayor amargura? ¿Por qué si los dos vinieron juntos, se fueron con tan distinta impresión?
He aquí lo que yo preguntaba a los gemelos cubiertos con un velo blanco y rodeado de blandones. Nada me dijeron al nacer, al llegar a la Tierra. Y nada me dijeron cuando abandonaron su frágil y quebradiza envoltura, pero yo leí toda una historia en la dulcísima sonrisa del uno y en la expresión dolorosísima del otro. Ambos tenían un ayer: el uno de flores, el otro de espina. El uno despertó en el espacio y encontró indudablemente brazos amantes que le recibieron amorosos. El otro… iah! El otro se encontraría completamente solo, o tal vez rodeado de sombras amenazadoras. Se necesita temblar de espanto para dejar el cuerpo en la postrera sacudida, contraído por el dolor.
¿Por qué vinieron juntos? ¿Qué pacto hicieron un alma sencilla y risueña y un espíritu combatido por la contrariedad? ¿Se amaban? ¿Los unió la ley del progreso para que el más desdichado comenzara a sentir el suave calor de la vida? ¡Quién sabe! Lo cierto es que se fueron cuando apenas comenzaban a balbucear esas dos frases divinas que, por regla general, son las primeras y las últimas que se pronuncian en la Tierra.
El niño entra en la vida llamando a su madre y a su padre. El hombre, sucumbiendo en los campos de batalla, también suele invocar aquellos nombres al llevarse las manos al corazón, donde quizá encuentra el escapulario bendito que su madre, en su sencilla y piadosa ignorancia, le puso al partir. Profunda impresión ha dejado en mi ánimo la partida de los niños gemelos. Pensando en ellos murmuro con melancolía: Se fueron antes de escribir una página en el libro de su historia. Su breve existencia, ¿fue el saldo de una pequeña cuenta que aún tenía pendiente? Para el uno, tal vez, para el otro, no, porque se fue de este mundo, triste y abatido.
Para los fanáticos, los niños que se mueren aumentan las legiones de los ángeles. Mas el que sabe leer en la frente de los niños que se van, comprende perfectamente que unos irán a gozar delicias inefables, mientras otros regresan al mundo de los espíritus para emprender de nuevo una lucha titánica y desesperada.
Mucho he leído en este mundo, pero ningún libro he hallado tan interesante y tan instructivo como el rostro de aquellos dos niños gemelos que antes de dar sus primeros pasos en la Tierra… ¡Se fueron!
Del libro Cuentos Espíritistas, de Amalia Domingo Soler




















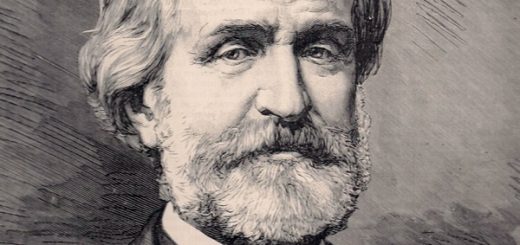
Comentarios recientes