Estrella… – Amalia Domingo Soler
Fue una hermosa niña a quien hace tres años inscribieron en el registro civil con tan precioso nombre; sobre su blanca frente no cayó el agua del bautismo, y creo que sus miradas no se habrán fijado en ningún altar.
¿Para qué, teniendo los brazos de su tierna madre y las apasionadas caricias de un amantísimo padre?
Entre esos mimos fue creciendo llena de vida, rebosando salud y robustez.

¿A qué enseñar a la niña figuras de madera y decirle que son tal o cual santo o la misma madre de Dios, amante y protectora de los niños, si ella estaba rodeada de todo el amor que humanamente se encuentra sobre la tierra?
No necesitaba que le contaran historias más o menos fabulosas, siendo ella la protagonista real de un poema de amor.
Tres años ha permanecido Estrella en este mundo, adorada de sus padres y de sus abuelos, mimada y querida de sus hermanos.
Era la pequeña soberana de su humilde y tranquilo hogar, donde se celebró con la alegría del más fausto de los acontecimientos el de romper a andar por sí sola aquella preciosa criatura.
¡Qué carreras luego tan veloces, agitando los bracitos en señal de inexplicable contento!
¡Qué gritos tan agudos!
¡Qué exclamaciones de júbilo tan espontáneas, tan estrepitosas!
Donde ella entraba iban la animación y la alegría y el ruido, y al mirarla había que exclamar:
¡Cuánta vida hay en ese organismo! ¡Qué exuberancia de salud!
Era el reverso de la medalla de los demás hermanos, que se habían criado anémicos y enfermizos; parecía haberse propuesto gastar alegremente todo el caudal de salud que recibiera.
Siempre sus mejillas estaban sonrosadas, sus ojos brillantes y sus manos dispuestas a jugar con sus hermanos y pegarles en caso necesario si sus infantiles mandatos no eran inmediatamente obedecidos.

Una enfermedad terrible, la viruela, atacó a su hermanito más pequeño; propagose a los demás, y a ella la separaron de los contagios guardando las mayores precauciones.
Pasaron algunos días y Estrella comenzó a palidecer: echaba de menos los amorosos brazos de su madre, las ardientes caricias del padre y los alegres juegos de sus hermanos. Siempre que veía al autor de sus días le abrazaba diciéndole:
«¡Llévame a casa!» Cayó por último enferma, y ya entonces su padre no supo ni pudo resistir a sus deseos y caricias.
Volvió al hogar, y allí una fiebre intensa se apoderó de la niña; la viruela, ese monstruo insaciable de bellezas, que nunca se harta de devorar pequeñuelos, hincó en Estrella sus garras destructoras, hundiéndolas implacable en los ojos de la niña, aquellos hermosos ojos que brillaban como luceros; y la que era una estrella de primera magnitud en el cielo de su casa, ¡quedó… ciega!
Su padre, que no se separaba de ella ni un instante, observó con terror cómo sus ojos cerrados disminuían en volumen, y comprendió toda la horrible realidad; pero disimuló valerosamente su doloroso secreto, devorando en silencio la mayor de las amarguras que un buen padre puede sentir en la tierra.
Contemplaba a su hija y le daba miedo, un miedo desgarrador, la idea de su muerte, y le horrorizaba y producía vértigos la idea de que pudiera prolongarse aquella tristísima existencia.
¡Su Estrella! Aquel trasunto encantador del movimiento continuo, aquella criatura bulliciosa, de mirada tan expresiva como dulce, de cutis suave como la hoja de la azucena, de mejillas frescas y sonrosadas, quedar convertida en un monstruo, ¡y en un monstruo ciego!…

¡Oh! Esta prueba sería superior a sus fuerzas.
Durante algunos días ni las torturas de todos los infiernos son comparables a las que sufrieron Estrella y sus infelices padres: apoderose de la pequeña enferma tan rabioso frenesí, que aquéllos, poseídos de angustia inmensa, eran a veces impotentes para sujetar sus brazos, que forcejeaban desesperadamente por tener las manos libres: una convulsión incesante agitaba su cuerpecito, y sus dientes se rompieron del continuo choque.
No hubo más remedio: fue necesario dejar que hiciera su voluntad, y entonces Estrella desgarró con rapidez asombrosa su rostro, hasta convertirlo en una úlcera.
¡Adiós la albura de su frente! ¡Adiós las rosas de sus mejillas y lo rojo de sus labios! ¡La cándida belleza de la niña fue reemplazada por la deformidad más espantosa!
Parecía mentira que aquella cabeza enorme contuviera un cerebro donde habían germinado las ideas más puras y más risueñas.
Afortunadamente, llegó la crisis final: las fuerzas de la enferma se extinguieron; en su inteligencia se apagó el último rayo de luz, y el espíritu abandonó su envoltura a los gusanos y alimañas de la tierra.
Yo vi el cadáver de Estrella en el cementerio de San Gervasio, pues quise acompañarla a su última morada, como la había acompañado cuando su inscripción en el registro civil.
Son los dos únicos paseos que he dado en su compañía: ¡qué diferencia tan grande entre el uno y el otro!

En el primero, íbamos en coche; ella vestida de blanco, durmiendo dulcemente, reclinada en los brazos de una señora, mientras su padre la contemplaba embebecido, celebrando su hermosura, y sus hermanitos palmoteaban alegres, hablando de los dulces que esperaban saborear a su regreso.

También íbamos en coche en el segundo paseo: ella en el fúnebre, reclinada en el seno de la muerte, y su padre y yo en otro carruaje, siguiéndola.
La tarde estaba espléndida, el sol fulgurante, el cielo azul purísimo; los árboles ostentaban su abigarrado manto de hojas de diversos colores, hojas del otoño, que varían desde el verde sombrío hasta el matiz amarillento; las calladas brisas apenas tenían fuerza para agitar el follaje.
En el exterior, todo luz y todo apacible calma, pero, ¡qué tormenta tan horrible rugía en el alma de mi pobre amigo, cuyos ojos no se apartaban del ataúd de su hija, con la espantable fijeza de los que miran por última vez aquello que más amaron en la tierra!
Llegamos al cementerio, verdaderamente poético, edificado en una altura, desde la cual se domina un extenso y variado panorama. Las tumbas, escalonadas, permiten distinguir mejor las cruces, las estatuas y demás alegorías artísticas de la muerte.
Allí todo es blanco, limpio y risueño, y no oprime el pecho ese hedor especial que exhalan todas las necrópolis: el aire es puro y la respiración fácil: una dulcísima melancolía se apodera del espíritu.
Abrieron el ataúd de Estrella y me incliné para mirarla.
¡Ay! La hermosa niña no estaba allí: lo que allí había era un cuerpo rígido, desfigurado, cubierto con un traje blanco que Estrella había visto coser a su madre cuando ésta no podía imaginar que estaba confeccionando la mortaja, el sudario de su hija; más que un cuerpo humano, parecía, por la deformidad de la cabeza, un amasijo monstruoso de fealdad material.
Su padre hubo de cerrar los ojos, no pudiendo resistir espectáculo tan horrible: tal vez pedía cuenta a Dios por aquella muerte y aquella deformación.
Yo, en tanto, meditaba y decía:
—¡Estrella! ¿Es esta corta página de tu vida el único capítulo de tu historia?
No, esto no es posible, porque no sería equitativo, no sería justo ni razonable.
¿Por qué, antes de abandonar la tierra, el ángel se trocó en monstruo? ¿Por qué, amándote tanto, tu padre tuvo que temblar ante la idea de la prolongación de tu existencia? ¿Qué otras páginas habrán precedido a esta página, casi en blanco, de tu vida?
A pesar de tu inocencia de hoy, has sufrido de una manera cruel: aislamiento, dolores terribles, desesperación; las niñas, tus alegres amigas, huyendo del contagio, se escondían horrorizadas de tu lado; tú misma, con tus manos, has destruido tu belleza; sólo dos seres te han acompañado en tu entierro, y aun tu propio padre, que tantos miles de besos había estampado en tu rostro, ha vuelto el suyo, rehusando contemplarte una vez más al despedirse de tus restos.
¡Quién sabe! Tal vez esta última página que acabas de escribir es la terminación de un capítulo trágico de tu existencia perenne.

Los cinco libros de la Codificación Espírita
Todo tiene su causa. Los ojos del cuerpo no sirven para descubrir el pasado de la criatura; pero hay los ojos del alma, para los cuales no hacen falta ni telescopios, ni microscopios; ven o adivinan a largas distancias cuadros que oculta la polvareda de los siglos.
¡Cuántas historias encierra el pasado! Nunca podré olvidar los últimos momentos que contemplé el cadáver de Estrella.

Aquella cabeza deforme, aquel rostro horrible, son un enigma que el tiempo descifrará; porque al desaparecer la niña, ha quedado su alma; su envoltura se disgrega, volviendo a la tierra los elementos materiales que la constituyeron; mas su espíritu, ¡ah!… su espíritu vive y vivirá eternamente; porque se escriben los epílogos de las múltiples fases de la vida; pero nunca se escribirá el epílogo de la vida.
 Amalia Domingo Soler
Amalia Domingo Soler




















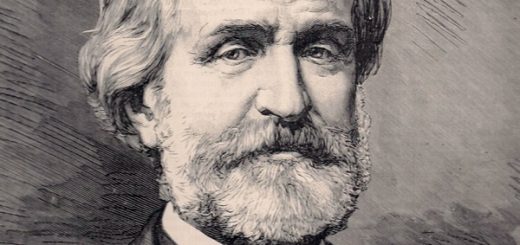
Comentarios recientes